#cambios en la Constitución
Explore tagged Tumblr posts
Text
Propuesta para modificar la 22ª Enmienda y permitir un tercer mandato presidencial
En el Congreso de los Estados Unidos, se ha presentado una propuesta para modificar la 22ª Enmienda de la Constitución, la cual actualmente limita a los presidentes a cumplir un máximo de dos mandatos. La iniciativa fue liderada por el congresista republicano Andy Ogles, representante del Distrito 5 de Tennessee, quien busca abrir la posibilidad de un tercer mandato para expresidentes como…
#22ª Enmienda#cambios en la Constitución#Congreso de Estados Unidos#debate político#democracia en Estados Unidos#Donald Trump tercer mandato#elecciones presidenciales#enmienda constitucional Estados Unidos#estructura democrática.#expresidente Trump#legislación estadounidense#límites de mandato#límites presidenciales#mandatos presidenciales#modificación constitucional#política estadounidense#política republicana#proceso de enmienda#propuesta de Andy Ogles#tercer mandato presidencial
0 notes
Text
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado; muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación.
[El Aleph]
Tan maravilloso, tan genial, que me da nervios.
4 notes
·
View notes
Text




IMAGENES Y DATOS INTERESANTES DEL 11 DE MARZO DE 2025
Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Día Mundial de la Fontanería, Semana Mundial del Dinero, Semana Mundial del Cerebro, Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas.
San Sofronio y Santa Aurea.
Tal día como hoy en el año 2020
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el coronavirus (covid-19) ya es oficialmente una pandemia. En pocos días, la mitad de la población mundial se verá confinada en sus casas y el destrozo del tejido económico será bestial con decenas de millones de trabajadores engrosando las listas del paro. Ya se contabilizan más de 4.500 muertes alrededor del mundo. (Hace 5 años)
2011
Japón sufre el terremoto más fuerte de su historia, alcanzando los 9.0 grados en la escala de Richter lo que provoca miles muertos y heridos además de un devastador tsunami que arrasa todo lo que encuentra a su paso en zonas del noreste del país. El país entrará en alarma nuclear por las explosiones y fugas habidas en las centrales nucleares, sobre todo en Fukushima. (Hace 14 años)
2004
En Madrid (España), a las 7:37 horas una bomba explota en un tren de cercanías en la estación de Atocha. Segundos después se producen otras dos explosiones en el mismo tren. El pánico y el desconcierto invaden los andenes y escaleras mecánicas de la estación. A las 7:38 horas estallan otras dos bombas en un convoy que se halla en la estación de El Pozo y otra bomba más en un tren en la estación de Santa Eugenia. A las 7:39 horas, cuatro explosiones más destrozan otro tren a centenares de metros de la estación de Atocha. En apenas tres minutos, Madrid ha sufrido el mayor atentado terrorista perpetrado nunca en España. 191 muertos y más de 1.500 heridos es el balance de la brutal salvajada. El terrorismo islamista está detrás de la acción. Una comunicación manipulada y mantenida por parte del Gobierno del PP y los medios de comunicación de derechas, en la que atribuye la autoría del atentado a la banda terrorista ETA, provocará un cambio radical en intención de voto, otorgando el triunfo al PSOE tres días después. (Hace 21 años)
2003
Comienza su andadura en La Haya (Holanda) el Tribunal Penal Internacional, fruto de una idea originada en 1948 cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. (Hace 22 años)
1990
En este día Lituania se convierte en la primera república soviética independiente de la URSS, como resultado del proceso de liberalización social iniciado en 1980 por el ex presidente soviético Mijail Gorbachov, lo que permitió una etapa de intenso independentismo. Moscú responde con el envío de tropas a Vilna, pero finalmente, el 6 de septiembre de 1991, el Consejo de Estado de la URSS aceptará la independencia de Lituania y las otras dos repúblicas bálticas, Letonia y Estonia. La Constitución Lituana será aprobada en referéndum el 25 de octubre de 1992. (Hace 35 años)
1985
En la URSS llega al poder un equipo de reformadores con Mijail Gorbachov nombrado secretario general del PCUS, al que acompañan Yeltsin, Ligachov, Shevardnadze, todos dispuestos a poner fin al estancamiento del país y su sistema. (Hace 40 años)
1973
En las elecciones celebradas hoy en Argentina, el médico peronista Héctor Cámpora obtiene la victoria. Asumirá la Presidencia el 25 de mayo y 49 días más tarde renunciará a su cargo para permitir la realización de nuevas elecciones en las que pueda participar Juan Domingo Perón, que ha vuelto del exilio. (Hace 52 años)
1918
En Kansas, EE.UU., se registra el primer caso de Gripe Española, pandemia que matará hasta abril de 1919 por causa directa entre 50 a 100 millones personas en todo el mundo. En total, el 2,5% de la población mundial perecerá y un 20% padecerá este virus. (Hace 107 años)
1915
Durante la revolución mexicana, Emiliano Zapata y los suyos entran en la capital azteca, de la que huye el general Obregón que ocupaba la ciudad desde el pasado 26 de enero. (Hace 110 años)
1851
En el teatro La Fenice de Venecia (Italia), Giuseppe Verdi, compositor italiano, estrena su ópera "Rigoletto", con la que logrará un gran éxito dentro y fuera de su país. Está basada en la obra del francés Victor Hugo "Le roi s'amuse" y tiene problemas con los censores. (Hace 174 años)
1818
Aunque tres meses antes, el 1 de enero, se publicó una edición chapucera de 500 ejemplares, de los que hoy no queda ninguno, en Londres (Reino Unido) se publica "Frankenstein o el moderno Prometeo", de Mary Shelley. La obra se enmarca en la tradición de la novela gótica, explorando temas como la moral científica, la creación, la destrucción de la vida o la audacia de la humanidad en su relación con Dios. El subtítulo está inspirado en el titán Prometeo, quien, según la leyenda, creó al hombre a partir de la arcilla. (Hace 207 años)
2 notes
·
View notes
Text
Catálogo de Imágenes del Siglo XIX
Litografías
Artistas Europeos
“Ruinas de Uxmal” 25 cm x 35 cm. Frederick Catherwood (1844). Biblioteca del Congreso, EE. UU. Catherwood documcentó las ruinas mayas, ayudando a despertar el interés por la arqueología en México.

“The Fifer” 39 cm x 32 cm. Édouard Manet (1866) Museo d'Orsay, París. Refleja el interés de Manet por la cultura popular, un tema relevante en la exploración de la identidad cultural, también presente en el arte mexicano.

“Ludgate Hill” 35 cm x 50 cm. James Whistler (1879) Museo de Londres. La obra "Ludgate Hill"
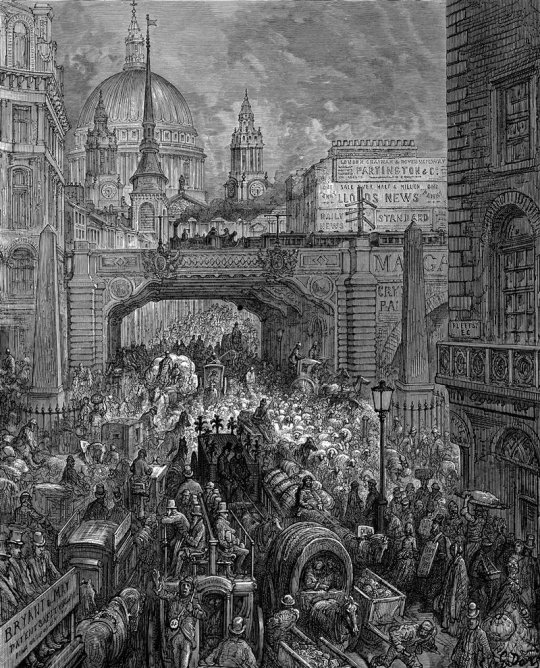
Artistas Mexicanos
“A Rooster” Varían según la impresión. Jos�� Guadalupe Posada (1885). Museo de Arte Popular, CDMX. Representa la conexión entre el arte y la vida cotidiana, además de reflejar el enfoque de Posada en la crítica social y la sátira. El gallo, como símbolo de orgullo y resistencia, se convierte en un emblema del espíritu nacional.

“Guadalupe Victoria”. Luis Garces (1843). Colección Museo de Historia Mexicana. Reflejan una época en la que México atravesaba cambios políticos y sociales significativos. Al capturar figuras prominentes, Garcés documentó la historia y el desarrollo del país.
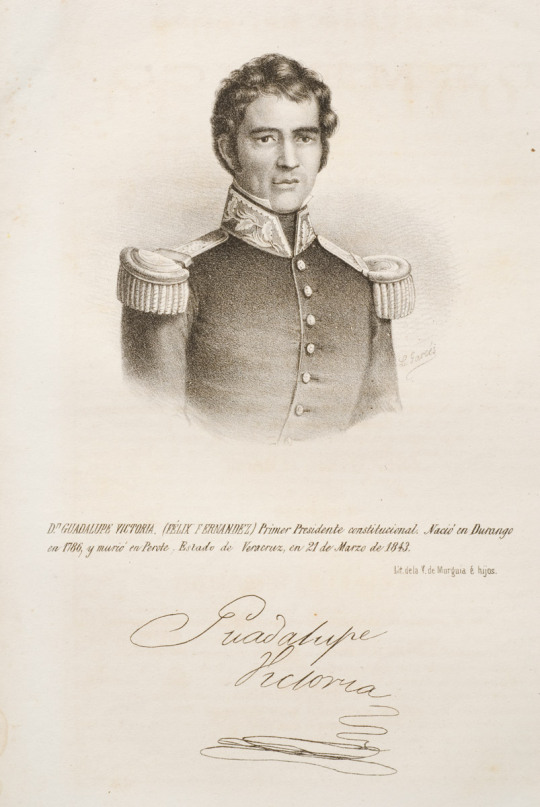
“El Infierno” Varían según la impresión. Manuel Manilla (1890). Museo de Arte Popular, CDMX. Esta obra resalta la capacidad del arte para abordar temas complejos de la condición humana, y su influencia en la cultura visual mexicana, especialmente en el contexto del Día de Muertos y la relación con la muerte.

Fotografías
“Retrato de Familia” - 1855. José de La Huerta Daguerrotipo. Colección privada. Este daguerrotipo retrata la intimidad y las costumbres familiares de la época.

“Alameda de México” - 1850. José María Velasco. Daguerrotipo. Museo Nacional de Historia. Captura la esencia de la Ciudad de México en el siglo XIX.
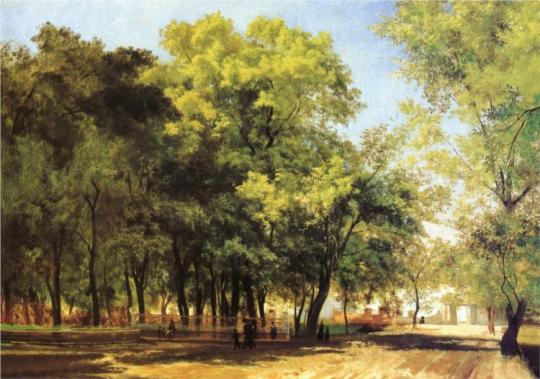
“Plaza de San Francisco” - 1865. Cruces y Campa. Archivo Histórico. Esta fotografía documenta la vida urbana en el centro de la Ciudad de México.

“Plaza Constitución” - 1870. Cruces y Campa. Archivo Histórico. Muestra la actividad social y comercial en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad.

“Calle Lucio” - 1880. Cruces y Campa. Archivo Histórico. Documentan el entorno y la arquitectura de la época, así como las costumbres de las personas que habitaban en esas calles.

“Calle Calvario” - 1875. Cruces y Campa. Archivo Histórico. Captura la vida en México durante el siglo XIX, mostrando una escena de la calle con elementos que reflejan la cultura y las costumbres de la época.

“Ruinas de Teotihuacán” - 1857. Desiré Charnay. Museo Nacional de Antropología. Documenta la grandeza de las civilizaciones prehispánicas.

“Pirámide del Sol” - 1860. Desiré Charnay. Museo Nacional de Antropología. Esta imagen resalta la arquitectura monumental de una de las zonas arqueológicas más importantes de México.
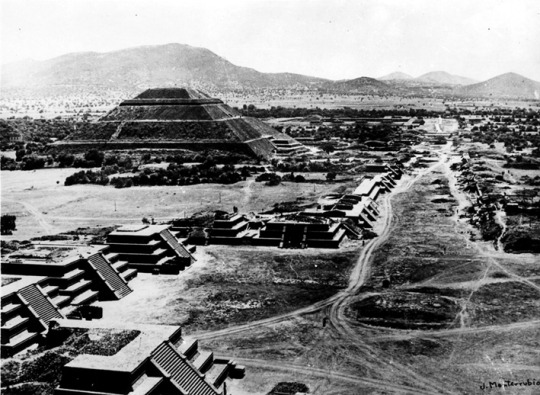
Pinturas Europeas
“El Juramento de los Horacios” 330 cm x 425 cm. Jacques-Louis David (1784). Musée du Louvre, París. Considerada una obra maestra del neoclasicismo, representa valores de patriotismo y sacrificio.

“La Gran Odalisca” 91 cm x 162 cm. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1814). Musée du Louvre, París. Muestra la búsqueda de la belleza ideal y la sensualidad del cuerpo humano.

“La Libertad guiando al pueblo” 260 cm x 325 cm. Eugène Delacroix (1830). Musée du Louvre, París. Un símbolo de la lucha por la libertad, capturando la emoción del romanticismo.

“El caminante sobre el mar de nubes” 94 cm x 74 cm. Caspar David Friedrich (1818). Kunsthalle, Hamburgo. Refleja la conexión del individuo con la naturaleza.
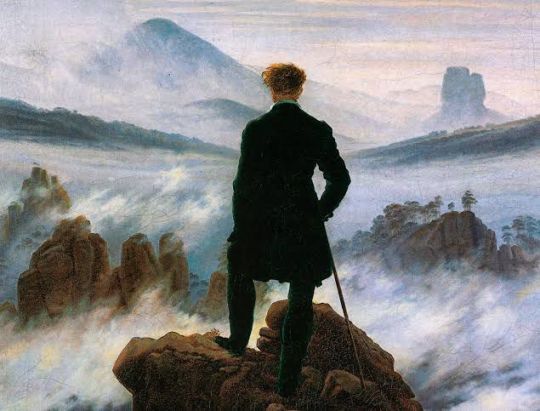
“El 3 de mayo de 1808” 268 cm x 347 cm. Francisco de Goya (1814). Museo del Prado, Madrid. Un poderoso testimonio de la brutalidad de la guerra.

“El taller del pintor” 361 cm x 594 cm. Gustave Courbet (1855). Musée d'Orsay, París. Representa la filosofía del realismo.

“Almuerzo sobre la hierba” 214 cm x 269 cm. Édouard Manet (1863). Musée d'Orsay, París. Un hito en la transición al modernismo.

“Impresión, sol naciente” 48 cm x 63 cm. Claude Monet (1872). Musée Marmottan Monet, París. Esta obra da nombre al movimiento impresionista.
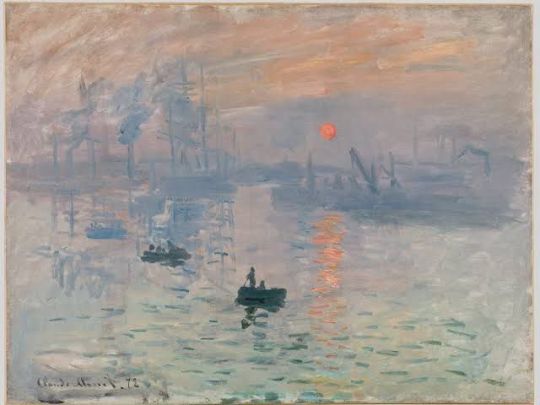
“Baile en el Moulin de la Galette” 130 cm x 175 cm. Pierre-Auguste Renoir (1876). Musée d'Orsay, París. Captura la alegría de la vida parisina.
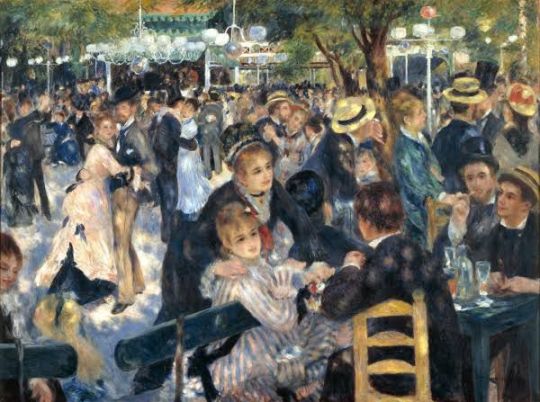
“La noche estrellada” 73 cm x 92 cm. Vincent van Gogh (1889). Museo de Arte Moderno, Nueva York. Representa la turbulencia emocional de Van Gogh.
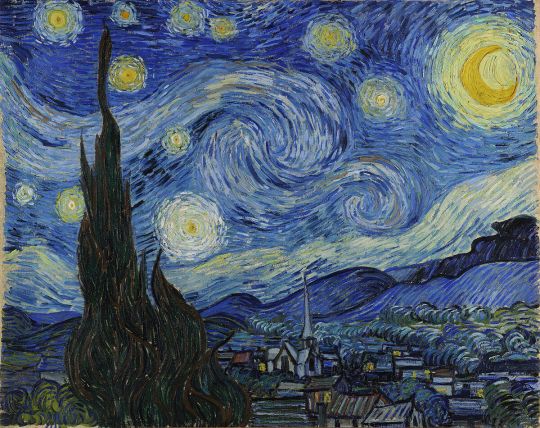
“Mont Sainte-Victoire” 65 cm x 81 cm. Paul Cézanne (1904). Museo de Orsay, París. Su enfoque en la geometría marcó el camino hacia el cubismo.
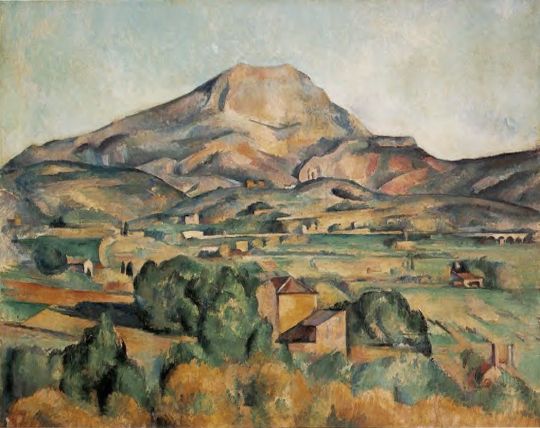
“Un domingo en la Grande Jatte” 207 cm x 308 cm. Georges Seurat (1884-1886). Art Institute of Chicago. Innovadora técnica del puntillismo.
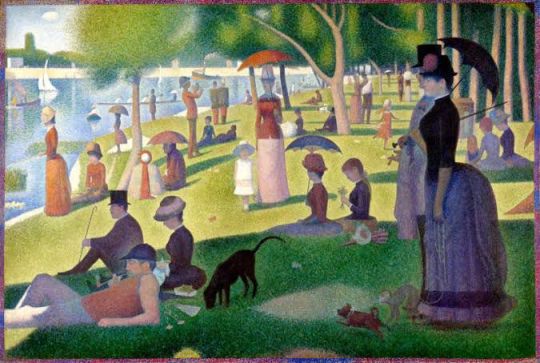
-------------------------------------
Pinturas Mexicanas Siglo XIX
“El Valle de México” 75 cm x 100 cm. José María Velasco (1875). Museo Nacional de Arte, Ciudad de México. Representa el paisaje mexicano con técnica magistral. IMAGEN
“El Triunfo de la Ciencia y el Trabajo sobre la Envidia y la Ignorancia” Artista: José María Velasco (1889). Destruida. Refleja el ideal de modernización y desarrollo que caracterizó a México en el siglo XIX, promoviendo valores de educación y laboriosidad. IMAGEN
“Alegoría de las Artes y Oficios” José María Velasco, Año: 1874. Ubicación: Museo Nacional de Arte, Ciudad de México. Refleja la importancia del arte en la construcción de la identidad nacional mexicana durante el siglo XIX, un periodo de renovación cultural y política.

“La Revolución” 300 cm x 500 cm. Arnold Belkin (1970). Museo de Arte Moderno, Ciudad de México. Representa la lucha y la identidad indígena.
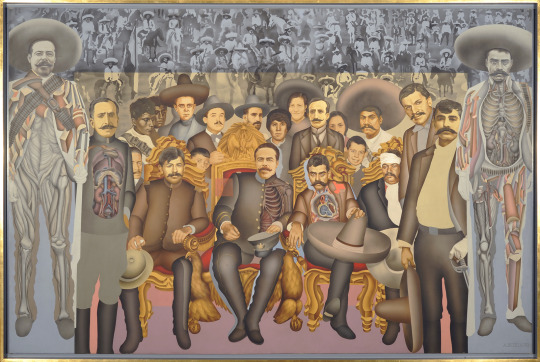
“Pirámide del Sol” Varían según la impresión. José María Velasco (1878). Museo Nacional de Arte, CDMX. Captura la majestuosidad de esta estructura prehispánica en Teotihuacan.
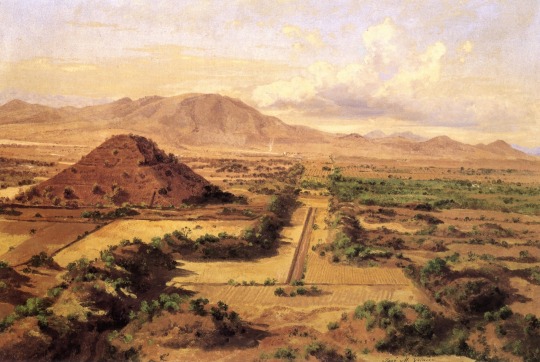
"Zapatistas” 210 cm x 240 cm. José Clemente Orozco (1931). Hospicio Cabañas, Guadalajara. La obra representa la lucha de los campesinos y el legado de Emiliano Zapata, simbolizando la resistencia agraria y la búsqueda de justicia social en México.

3 notes
·
View notes
Text
"AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA"
Durante el último tercio del siglo XX, Perú vivió periodos de intensos cambios políticos que marcaron profundamente su desarrollo social y económico. En esta línea de tiempo, repasamos cuatro momentos claves de la historia política peruana: desde un gobierno militar que buscó cambios radicales, hasta un retorno a la democracia, seguido por un régimen autoritario que dejó una huella polémica.

Gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975): La Reforma Agraria y la nacionalización de sectores estratégicos fueron los pilares de su mandato. Sin embargo, a pesar de estos cambios estructurales, no hubo elecciones democráticas ni libertad de prensa, lo que selló su gobierno como autoritario.
Gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985): Después de la caída del gobierno militar, Fernando Belaúnde Terry regresó al poder en 1980 a través de elecciones democráticas. Su administración marcó el retorno a la institucionalidad democrática y el respeto a las libertades civiles. Sin embargo, su gobierno enfrentó graves dificultades económicas y el creciente conflicto con el grupo insurgente Sendero Luminoso, lo que afectó la estabilidad del país.
Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000): Llegó al poder en 1990, y en 1992 ejecutó el "autogolpe", disolviendo el Congreso y suspendiendo la Constitución. Este acto consolidó un régimen autoritario, donde Fujimori justificó sus medidas extremas bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo y la corrupción. A pesar de su éxito en esos frentes, las restricciones a los derechos democráticos y la concentración de poder fueron duramente criticadas.
Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): A pesar de sus intentos de reactivar la economía y promover reformas, su mandato fue interrumpido por su renuncia en 2018, tras enfrentar presiones por su presunta implicación en corrupción y un intento fallido de destitución por parte del Congreso. Su breve gobierno dejó una sensación de inestabilidad política en el Perú.
Referencias bibliográficas:
Cotler, J. (1995). Clases, Estado y nación en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos.
Aguirre, C., & Walker, C. (Eds.). (1996). Shining and other paths: War and society in Peru, 1980-1995. Duke University Press.
4 notes
·
View notes
Text
Lo inoportuno, otra vez (sobre Pierre Clastres y su libro La arqueología de la violencia)

Por Eduardo Viveiros de Castro
Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera
Los salvajes quieren la multiplicación de lo múltiple. - Pierre Clastres
Volver a aprender a leer Pierre Clastres
Arqueología de la violencia, un libro publicado en francés en 1980 con el subtítulo de Investigaciones sobre antropología política, reúne en su mayoría textos escritos poco antes de la muerte de su autor tres años antes. Es la contraparte de otro libro que publicó una colección de artículos en 1974, La sociedad contra el Estado. Si este último tiene una mayor coherencia interna y cuenta con un mayor número de artículos basados en experiencias etnográficas de primera mano, Arqueología de la violencia documenta la fase de creatividad febril en la que se encontraba su autor en los meses que precedieron a su fatal accidente, a los 43 años, en una carretera de Cevennes.
Entre otros textos importantes destacan los dos últimos capítulos que componen el ensayo que da nombre a la colección en su forma actual y el artículo siguiente, que fue el último que publicó en vida. Son una reelaboración sustancial del concepto que hizo famoso a su autor, el de la sociedad primitiva como «sociedad contra el Estado». Revisando el problema clásico de las relaciones entre la violencia y la constitución del cuerpo político soberano, Clastres avanza una relación funcionalmente positiva entre la «guerra» (o más bien el estado metaestable de hostilidad latente entre comunidades autónomas locales) y la intencionalidad colectiva que define lo que constituye las sociedades primitivas (el espíritu de sus leyes, evocando a Montesquieu).
La muerte de Clastres fue la segunda pérdida trágica y prematura sufrida por la generación de antropólogos franceses formados en las décadas de 1950 y 1960. Este periodo de intensa efervescencia intelectual, tanto en Francia como en otras partes del mundo, provocó cambios en la sensibilidad político-cultural de Occidente y marcó la década de 1960-1970 con una característica única – quizás «esperanza» sería la mejor palabra para definir esa cualidad –. La neutralización de estos cambios fue precisamente uno de los principales objetivos de la «revolución de la derecha» que asaltó el planeta, imponiendo su fisonomía – al mismo tiempo arrogante y ansiosa, codiciosa y desencantada – en las siguientes décadas de la historia mundial.
El primero de la generación en marcharse fue Lucien Sebag, que se suicidó en 1965, para inmensa consternación de sus amigos (entre ellos Félix Guattari), de su maestro Claude Levi-Strauss y de su psicoanalista Jacques Lacan. Los doce años que separan la muerte de estos dos etnólogos nacidos en 1934, filósofos de formación, que rompieron ambos con el Partido Comunista después de 1956, y se convirtieron a la antropología bajo la poderosa influencia intelectual de Levi-Strauss (que entonces se acercaba a su cenit), explican quizá algo de la diferencia que sus respectivas obras tienen con el estructuralismo. Sebag, miembro de la vibrante comunidad francófona de judíos tunecinos, era muy cercano al fundador de la antropología estructural, que consideraba a este joven su probable sucesor. El extenso estudio de Sebag sobre los mitos cosmogónicos de los Pueblo, publicado póstumamente en 1971, fue uno de los materiales preparatorios para las extensas investigaciones mitológicas de Levi-Strauss, que finalmente revelarían a la antropología la originalidad del pensamiento amerindio. Sebag mantuvo, además, una intensa relación con el psicoanálisis; uno de sus pocos trabajos etnográficos publicados en vida analizaba los sueños de Baipurangi, una joven del pueblo aché, a la que Sebag visitó durante periodos que se solapaban con el tiempo que Clastres pasó entre ellos, antes de instalarse entre los ayoreos del Chaco para realizar un trabajo de campo que su muerte dejó inconcluso.
Lo que Clastres tenía en común con su amigo era la ambición de releer la filosofía social moderna a la luz de las enseñanzas de la antropología de Levi-Strauss; pero las similitudes entre sus respectivas inclinaciones se detenían más o menos ahí. A Sebag le atraían sobre todo los mitos y los sueños, los discursos de la fabulación humana; los temas preferidos de su colega eran los rituales y el poder, los vehículos de la «institución» de lo social, que ofrecían aparentemente menos espacio analítico a la antropología estructural. Además, Clastres se dedicó desde muy pronto a articular una crítica respetuosa pero firme del estructuralismo, negándose a adherirse a la doxa positivista que empezó a acumularse en torno a la obra de Levi-Strauss, y que amenazaba con transformarla, en manos de sus epígonos, en «una especie de Juicio Final de la razón, capaz de neutralizar todas las ambigüedades de la historia y del pensamiento» (Prado Jr, 2003:8). Al mismo tiempo, Clastres mostró a lo largo de toda su carrera una hostilidad aún más implacable – no precisamente respetuosa – hacia lo que él llamaba «etnomarxismo», es decir, hacia el grupo de antropólogos franceses que pretendían hacer encajar los sistemas de gobierno no centralizados (en particular, las sociedades de linaje de África Occidental) con los dogmas conceptuales del materialismo histórico.
Mientras Sebag escribió un libro titulado Marxismo y estructuralismo, Clastres nos dejó, en cambio, La sociedad contra el Estado y Arqueología de la violencia, los capítulos de un libro virtual que podría titularse Ni marxismo ni estructuralismo. Clastres veía en ambas posturas el mismo defecto fundamental: ambas privilegiaban la racionalidad económica y suprimían la intencionalidad política. La fundamentación metafísica del socius era la producción en el marxismo y el intercambio lo era en el estructuralismo, lo que hacía a ambos incapaces de captar la naturaleza singular de la socialidad primitiva, resumida por Clastres en la fórmula: «La sociedad contra el Estado». La expresión se refería a una modalidad de vida colectiva basada en la neutralización simbólica de la autoridad política y en la inhibición estructural de las tendencias siempre presentes de convertir el poder, la riqueza y el prestigio en coacción, desigualdad y explotación. También designaba una política de alianza intergrupal guiada por el imperativo estratégico de la autonomía local centrada en la comunidad.
El no-marxismo de Clastres era diferente de su no-estructuralismo. Para él, el materialismo histórico era etnocéntrico: consideraba la producción como la verdad de la sociedad y el trabajo como la esencia de la condición humana. Este tipo de evolucionismo económico encontró en la sociedad primitiva su límite epistemológico absoluto. A Clastres le gustaba decir que «en su ser» las culturas primitivas eran una «máquina de anti-producción». En lugar de la economía política de control – el control del trabajo productivo de los jóvenes por los viejos, del trabajo reproductivo de las mujeres por los hombres – al cual los etnomarxistas, siguiendo a Engels, veían actuar en las sociedades que denominaban, con impecable lógica, «precapitalistas», Clastres discernía, en esas «sociedades primitivas», tanto el control político de la economía como el control social de lo político. El primero se manifestaba en el principio de la suficiencia subproductiva y en la inhibición de la acumulación mediante la redistribución forzosa o la dilapidación ritual; el segundo, en la separación entre el cargo principal y el poder coercitivo y en la sumisión del guerrero a la búsqueda suicida de una gloria cada vez mayor. La sociedad primitiva funcionaba como un sistema inmunológico: la guerra perpetua era un modo de controlar tanto la tentación de controlar como el riesgo de ser controlado. La guerra sigue oponiéndose al Estado, pero la diferencia crucial para Clastres es que la socialidad está del lado de la guerra, no del soberano (Richir 1987). Arqueología de la violencia es un libro anti Hobbes (Abensour 1987). Podría ser incluso más bien un libro anti-Engels, un manifiesto contra el continuismo forzado de la Historia del Mundo (Prado Jr. 2003). Clastres es un pensador de la ruptura, de la discontinuidad, del accidente. En este sentido se mantuvo, quizás, próximo a Levi-Strauss.
La obra de Clastres es más una radicalización que un rechazo del estructuralismo. La idea de «sociedades frías», sociedades organizadas de tal modo que su historicidad empírica no se interioriza como una condición trascendental, encuentra en Clastres una expresión política: sus sociedades primitivas son las sociedades frías de Levi-Strauss; están en contra del Estado exactamente por las mismas razones que están en contra de la historia. En ambos casos, por cierto, lo que han rechazado sigue amenazando con invadirlas desde fuera o estallarlas desde dentro; este fue un problema al que Clastres, y Levi-Strauss a su manera, nunca dejaron de enfrentarse. Y si la guerra clastreana se adelanta al intercambio estructuralista, hay que subrayar que no lo suprime. Al contrario, refuerza (en su encarnación prototípica como «prohibición del incesto») su estatuto eminente de vector genérico de hominización. Por esta razón la prohibición del incesto es incapaz de dar cuenta de la singular forma de vida humana que Clastres denomina la «sociedad primitiva», que es para él, el verdadero objeto de la antropología o etnología, esta última palabra es la que a menudo prefiere para describir su profesión. Para Clastres, y este punto merece ser destacado en la actual coyuntura intelectual, la antropología o etnología es «una ciencia del hombre, pero no de cualquier hombre» (Clastres 1968). La misión de la antropología, arte de las distancias, ciencia paradójica, es establecer un diálogo con aquellos pueblos cuyo silenciamiento fue la condición de su propia posibilidad como ciencia: los Otros de Occidente, los «salvajes» o «primitivos», esos colectivos que escaparon al Gran Atractor del Estado.
Para Clastres la antropología encarna una consideración del fenómeno humano como expresión de la alteridad intensiva máxima, una dispersión interna cuyos límites son a priori indeterminables. «Cuando el espejo no refleja nuestra propia semejanza, no prueba que no haya nada que percibir», escribe el autor en “Copérnico y los salvajes”. Esta observación característicamente cortante encuentra eco en una formulación reciente de Patrice Maniglier (2005: 773-74) a propósito de lo que este filósofo llama la «promesa más elevada» de la antropología, a saber, la de «devolvernos una imagen en la que no nos reconocemos». El propósito de tal consideración, el espíritu de esta promesa, no es entonces reducir la alteridad, ya que esa es la materia de la que está hecha la humanidad, sino, por el contrario, multiplicar sus imágenes. Alteridad y multiplicidad definen a la vez cómo la antropología constituye su relación con su objeto y cómo este objeto se constituye a sí mismo. La «sociedad primitiva» es el nombre que Clastres dio a ese objeto y a su propio encuentro con la multiplicidad. Y si el Estado siempre ha existido, como sostienen Deleuze y Guattari (1981/1987: 397) en su perspicaz comentario de Clastres, entonces la sociedad primitiva también existirá siempre: como exterior inmanente del Estado, como fuerza de antiproducción que acecha permanentemente a las fuerzas productivas, y como multiplicidad no interiorizable por las megamáquinas planetarias. La «sociedad primitiva», en definitiva, es una de las encarnaciones conceptuales de la tesis de que otro mundo es posible: que hay vida más allá del capitalismo, como hay sociedad fuera del Estado. Siempre la hubo y – por eso luchamos – siempre la habrá.
«En Clastres hay una forma de afirmación que prefiero a todas las precauciones académicas». Quien dice esto es Nicole Loraux (1987: 158-59), la insigne erudita helenista, que no dudó, sin embargo, en rebatir varias afirmaciones de Clastres con consideraciones críticas tan juiciosas como serenas. Una serenidad, hay que decirlo, bastante rara cuando se trata de la recepción de la obra de Clastres, cuya «manera de afirmar» es fuertemente polarizadora. Por un lado, despierta un odio intenso y asombroso entre los fanáticos de la razón y el orden; no es raro que su anarquismo antropológico sea objeto de veredictos que parecen pertenecer más a la psicopatología criminal que a la historia de las ideas. Incluso en el campo específico de la etnología sudamericana, donde su influencia fue formativa (no confundir con normativa) para toda una generación, se asiste hoy a una reintensificación del esfuerzo por anular su obra, en una mal disimulada jugada ideológica donde la «prudencia académica» parece funcionar como instrumento para desfigurar conceptualmente el pensamiento amerindio, reduciéndolo a la banalidad más insulsa, para someterlo a ese régimen de «armonía» que Clastres veía que amenazaba el modo de vida indígena en general.
Entre los espíritus más generosos e inquietos, en cambio, la obra de Clastres provoca una adhesión que puede resultar demasiado impetuosa, gracias al poder hechizante de su lenguaje, con su concisión cuasi formulista e insistente, con la engañosa franqueza de su argumentación y, sobre todo, con la auténtica pasión que transpira casi cada una de sus páginas, Clastres transmite al lector la sensación de que es testigo de una experiencia privilegiada; comparte con él su propia admiración por la nobleza existencial de lo absolutamente Otro, esas «imágenes de nosotros mismos» en las que no nos reconocemos, y que conservan así su inquietante autonomía.
Es un autor difícil. Son precisamente sus mejores lectores los que tienen que (re)aprender a leerlo, después de tantos años de estar convencidos de olvidarlo y abandonarlo. Deben permanecer atentos tanto a sus virtudes como a sus defectos: apreciar sus intuiciones antropológicas y su sensibilidad de etnógrafo de campo – Crónica de los indios Guayaki es una obra maestra del género etnográfico –, pero también resistirse a su finalidad a veces excesiva, en lugar de apartar tímidamente los ojos ante sus hipérboles y vacilaciones, sus precipitaciones e imprecisiones. Resistir a Clastres, pero sin dejar de leerle; y resistir también con Clastres: enfrentarse con y en su pensamiento a lo que permanece vivo e inquietante.
Maurice Luciani, en un elogio publicado en la revista Libre, mencionaba la «indiferencia ante el espíritu de la época» como uno de los rasgos más característicos de la personalidad irónica y solitaria de su amigo. Es una apreciación curiosa, dado que el espíritu de los tiempos actuales tiende a relacionar a Clastres con otro Zeitgeist para descartar su obra como, entre todas las cosas, anacrónica: romántica, primitivista, exotista y otros pecados variados que la crítica «neo-neo» (neoliberal y neoconservadora) asocia con el annus horribilis de 1968. Pero precisamente, Luciani escribió en 1978, cuando ya había comenzado el silencio o el oprobio que rodearía la obra de Clastres y de tantos de sus contemporáneos. Releer Arqueología de la violencia a treinta años de distancia es, por lo tanto, una experiencia a la vez desorientadora y esclarecedora. Si merece la pena hacerlo, es porque algo de la época en la que se escribieron estos textos, o mejor, contra la que se escribieron – y fue en esta exacta medida en la que contribuyeron a definirla –, algo de esta época permanece en la nuestra, algo de los problemas de entonces continúan hoy con nosotros. O quizá no: los problemas han cambiado radicalmente, dirán algunos. Tanto mejor: ¿qué ocurre cuando reintroducimos en otro contexto conceptos elaborados en circunstancias muy concretas? ¿Qué efectos producen cuando resurgen?
El efecto de anacronismo provocado por la lectura de Clastres es real. Tomemos como ejemplo los tres primeros capítulos de Arqueología de la violencia. El autor habla de los yanomami como «el sueño de todo etnógrafo»; descarga su iracundo sarcasmo contra los misioneros y los turistas sin prestarse a comparar la «reflexividad» del antropólogo con esas figuras patéticas; muestra una franca fascinación por un modo de vida que no duda en calificar de primitivo y de feliz; es presa de ilusiones inmediatistas y «faloculocéntricas», como muestra su elogio de la historia de Elena Valero; y se regodea en el pesimismo sentimental (Sahlins 2000) de la «última frontera», de la «última libertad», de «la última sociedad primitiva libre de Sudamérica y sin duda del mundo». Todo esto se ha vuelto propiamente indecible hoy en día, en la educada sociedad de la Academia contemporánea (la BBC o el Discovery Channel se encargan ahora de emprender y atontar tales preocupaciones). Vivimos en una época en la que el puritanismo lascivo, la hipocresía culpable y la impotencia intelectual convergen para cerrar cualquier posibilidad de imaginar seriamente (en lugar de limitarse a fantasear) una alternativa a nuestro propio infierno cultural o incluso a reconocerlo como tal.
El breve pero devastador análisis que Clastres hace del proyecto antropológico actual parece incómodamente aristocrático en un sentido nietzscheano. Pero simultáneamente anticipa la esencia de la reflexividad poscolonial que sumiría a la antropología en una aguda «crisis de conciencia» en las décadas siguientes, que resultó ser la peor forma posible de introducir una discontinuidad creativa en cualquier proyecto político o intelectual. Esta arista del pensamiento de Clastres se ha vuelto hoy casi incomprensible, con la creciente marea de buenos sentimientos y mala fe que tiñe la apercepción cultural del ciudadano globalizado neoccidental. Y, sin embargo, es fácil ver que la despreciativa profecía sobre los yanomami era sustancialmente correcta: “Son los últimos de los asediados. Una sombra mortal se proyecta por todos lados .... ¿Y después? Quizá nos sintamos mejor una vez rota la última frontera de esta libertad definitiva. Tal vez dormiremos sin despertarnos ni una sola vez.... Algún día, entonces, torres petrolíferas alrededor de los chabunos, minas de diamantes en las laderas, policía en los caminos, boutiques en las orillas de los ríos.... Armonía por todas partes”.
Este «algún día» parece bastante cercano: la minería ya está allí, causando estragos mortales; las torres petrolíferas no están tan lejos, ni tampoco las boutiques; la vigilancia de las vías públicas aún podría llevar algún tiempo (veamos cómo funciona la economía del ecoturismo). La gran e inesperada diferencia con la profecía de Clastres, sin embargo, es que ahora los yanomami han asumido la tarea de articular una crítica cosmopolita de la civilización occidental, negándose a contribuir a la «armonía en todas partes» con el silencio de los vencidos. Las detalladas e implacables reflexiones del chamán-filósofo Davi Kopenawa, en un esfuerzo conjunto de más de treinta años con el antropólogo Bruce Albert se materializaron, por fin, en un libro, La chute du ciel, que está llamado a cambiar los términos de la interlocución antropológica con la Amazonia indígena (Kopenawa & Albert 2010). Con esta obra excepcional quizás estemos empezando a pasar realmente «del silencio al diálogo»; aunque la conversación no pueda ser más que oscura y ominosa, pues vivimos tiempos sombríos. La luz está totalmente del lado de los yanomami, con sus innumerables cristales brillantes y sus resplandecientes legiones de espíritus infinitesimales que pueblan las visiones de sus chamanes.
Más que anacrónica, la obra de Clastres desprende una impresión de extemporaneidad. Uno tiene a veces la sensación de que es necesario leerle como si se tratara de un oscuro pensador presocrático, alguien que habla no sólo de otro mundo, sino desde otro mundo, en un lenguaje ancestral al nuestro y que, al no ser ya capaces de comprenderlo a la perfección, necesitamos interpretar: cambiando la distribución de sus aspectos implícitos y explícitos, literalizando lo que es figurado y viceversa, procediendo a una reabstracción de su vocabulario a la vista de las mutaciones de nuestra retórica filosófica y política; reinventando, en suma, el sentido de este discurso que nos resulta fundamentalmente extraño.
La sociedad primitiva: de la carencia a la endoconsistencia
El proyecto de Clastres era transformar la antropología «social» o «cultural» en una antropología política, en el doble sentido de una antropología que tomara el poder político (no la dominación o el «conflicto») como inmanente a la vida social, y que fuera capaz de tomar en serio la alteridad radical de la experiencia de los pueblos llamados primitivos; esto incluiría, antes que nada, el reconocimiento de la plena capacidad de autorreflexión de estos últimos. Pero para ello era necesario, en primer lugar, romper la relación teleológica – o más bien teológica – entre la dimensión política de la vida pública y la forma-Estado, afirmada y justificada por la prácticamente totalidad de la filosofía occidental. Deleuze escribió, en un célebre pasaje, que «la izquierda [...] necesita realmente que la gente piense» porque «el papel de la izquierda, tanto si está en el poder como si no, es descubrir el tipo de problemas que la derecha desea ocultar a cualquier precio» (1990/1995: 128,127). El problema que descubrió Clastres, el carácter no necesario de la asociación del poder con la coerción, es uno de esos problemas que la Derecha necesita ocultar. La antropología será necesariamente política, afirma Clastres, una vez que sea capaz de demostrar que el Estado y todo aquello a lo que dio lugar (en particular, las clases sociales) es una contingencia histórica, una «desgracia» más que un «destino».
Hacer pensar es hacer que la gente se tome en serio el pensamiento, empezando por el pensamiento de otros pueblos, ya que el pensamiento, en sí mismo, siempre convoca los poderes de la alteridad. El tema de «cómo tomarse finalmente en serio» las opciones filosóficas expresadas en las formaciones sociales primitivas vuelve con insistencia en Clastres. En el capítulo 6 de la Arqueología de la violencia, tras afirmar que la etnología de las últimas décadas había hecho mucho por liberar a estas sociedades de la mirada exotizante de Occidente, el autor escribe: «ya no lanzamos sobre las sociedades primitivas la mirada curiosa o divertida del aficionado algo ilustrado, algo humanista; las tomamos en serio. La cuestión es hasta qué punto hay que tomárselas en serio». ¿Hasta dónde? Ésa es la pregunta que la antropología decididamente no ha resuelto, porque ésa es la pregunta que la define: resolverla equivaldría para Clastres a disolver una diferencia indispensable e irreductible; sería ir más lejos de lo que la disciplina podría aspirar.
Quizá por eso el autor siempre asoció el proyecto de la disciplina a la noción de paradoja. La paradoja es un operador crucial en la antropología de Clastres: hay una paradoja de la etnología (el conocimiento no como apropiación sino como desposesión); una paradoja intrínseca a cada una de las dos grandes formas sociales (en la sociedad primitiva, el caciquismo sin poder; en la nuestra, la servidumbre voluntaria); y una paradoja de la guerra y del profetismo (dispositivos institucionales de no división que se convierten en los gérmenes de un poder separado). Incluso sería posible imaginar el primer gran personaje conceptual (o quizás «tipo psicosocial»; véase Deleuze & Guattari 1991/1996) de la teoría clastreana, el jefe sin poder, como una especie de elemento paradójico de lo político, término supernumerario y caso vacío a la vez, significante flotante que no significa nada en particular (su discurso es vacío y redundante), existiendo únicamente para oponerse a la ausencia de significación (este discurso vacío instituye el pleno de la sociedad). Esto haría del jefe clastreano, huelga decirlo, una figura emblemática del universo estructuralista (Levi-Strauss 1950/1987; Deleuze 1967/2003).
Sea como fuere, lo cierto es que hoy la paradoja se ha generalizado; no sólo los etnólogos se encuentran ante el desafío intelectual y político de la alteridad. La cuestión de «hasta dónde» se plantea ahora a Occidente en su conjunto, y lo que está en juego es nada menos que el destino cosmopolita de eso que nos complacemos en llamar nuestra Civilización. El problema de «cómo tomar en serio a los demás» se convirtió, él mismo, en un problema que es imperativo tomarse en serio. En La sorcellerie capitalistes, uno de los pocos libros publicados en la Francia actual que sigue el espíritu de la antropología clastreana (mediada por la voz de Deleuze y Guattari), Pignarre y Stengers observan: “Estamos acostumbrados a deplorar las fechorías de la colonización y las confesiones de culpabilidad se han convertido en rutina. Pero nos falta el espanto ante la idea de que no sólo nos tomamos por la cabeza pensante de la humanidad, sino que, con las mejores intenciones del mundo, no dejamos de hacerlo. [...] El pavor sólo comienza cuando nos damos cuenta de que, a pesar de nuestra tolerancia, nuestro remordimiento y nuestra culpa, no hemos cambiado tanto” (Pignarre & Stengers 2005: 88). Y la pregunta con la que los autores concluyen esta reflexión es una versión de la planteada por Clastres: “¿cómo hacer espacio para los demás?” (ibíd.: 89).
Hacer sitio a los demás no significa, desde luego, tomarlos como modelos, hacer que pasen de ser nuestras víctimas a ser nuestros redentores. El proyecto de Clastres pertenece a quienes creen que el objeto propio de la antropología es dilucidar las condiciones ontológicas de la autodeterminación del Otro, lo que significa ante todo reconocer la propia consistencia sociopolítica del Otro, que, como tal, no es transferible a nuestro mundo como si se tratara de la añorada receta de la eterna felicidad universal. El “primitivismo” clastreano no era una plataforma política para Occidente. En su respuesta a Birnbaum, escribe: “No más que el astrónomo que invita a otros a envidiar el destino de las estrellas milito a favor del mundo Salvaje. [...] Como analista de un cierto tipo de sociedad, intento desvelar los modos de funcionamiento y no construir programas...” (p. 210).
La comparación con el astrónomo recuerda la “visión desde lejos” de Levi-Strauss, pero le da un giro irónico-político, poniéndonos en el lugar que nos corresponde, como si el viaje a la vez deseable e imposible de realizar recayera sobre nosotros y no sobre los primitivos. En cualquier caso, Clastres no pretendía poseer los planos del vehículo que nos hubiera permitido realizar ese viaje. Creía que un límite absoluto impediría a las sociedades modernas alcanzar ese “otro planeta sociológico” (Richir 1987: 62): la barrera demográfica. Aunque rechazaba la acusación de determinismo demográfico (aquí, p. 216), Clastres siempre mantuvo que las reducidas dimensiones demográficas y territoriales de las sociedades primitivas eran una condición fundamental para la no emergencia de un poder separado: “todos los Estados son natalistas” (1975: 22). Las multiplicidades primitivas son más sustractivas que aditivas, más moleculares que molares, y menores tanto en cantidad como en calidad: lo múltiple sólo se hace con pocos y con poco.
No cabe duda de que el análisis del poder en las sociedades primitivas puede alimentar la reflexión sobre la política de nuestras propias sociedades (Clastres 1975), pero, se diría, de un modo sobre todo comparativo y especulativo. ¿Por qué el Estado – una contingencia antropológica, al fin y al cabo – se convirtió en una necesidad histórica para tantos pueblos y, especialmente, para nuestra tradición cultural? ¿En qué condiciones las líneas flexibles de la segmentariedad primitiva, con sus códigos y territorialidades, dan paso a las líneas rígidas de la sobrecodificación generalizada, es decir, a la puesta en marcha del aparato de captura del Estado, que separa a la sociedad de sí misma? Y más aún, ¿cómo pensar el nuevo rostro del Estado en el mundo de las “sociedades de control” (Deleuze 1995: 177-182) en las que la trascendencia se vuelve, por así decirlo, inmanente y molecular, el individuo interioriza el Estado y es perpetuamente modulado por él? ¿Cuáles son las nuevas formas de resistencia que se imponen, es decir, las que surgen inevitablemente? (Y decimos “inevitablemente” porque también aquí se trata de desvelar modos de funcionamiento, no de construir programas. O de construirlos mejor, más bien).
Hay dos formas muy distintas en que la antropología “universaliza”, es decir, establece un intercambio de imágenes entre el Yo y el Otro. Por un lado, la antropología puede hacer que la imagen de los “otros” funcione de tal modo que revele algo sobre “nosotros”, ciertos aspectos de nuestra propia humanidad que no somos capaces de reconocer como propios. Este es el proyecto antropológico que, iniciado en la Edad de Oro de Boas, Malinowski y Mauss, se consolidó durante el período en que escribía Clastres y ha continuado hasta nuestros días, de Claude Levi-Strauss a Marshall Sahlins, de Roy Wagner a Marilyn Strathern: el paso de una imagen del Otro definida por un estado de carencia o necesidad, por una distancia negativa en relación con el Yo, a una alteridad dotada de endoconsistencia, autonomía o independencia en relación con la imagen de nosotros mismos (y en esta medida, poseedora de un valor crítico y heurístico para nosotros). Lo que Levi-Strauss hizo por la razón clasificatoria, con su noción de pensamiento salvaje, lo que Sahlins hizo por la racionalidad económica, con su original sociedad acomodada, lo que Wagner hizo por el concepto de cultura (y naturaleza), con su metasemiótica de la invención y la convención, y lo que Strathern hizo por la noción de sociedad (e individuo), con la elucidación de las prácticas melanesias de análisis social y conocimiento relacional, Clastres hizo por el poder y la autoridad, con su sociedad contra el Estado, la construcción, por medio de la imagen del otro, de otra imagen del objeto (una imagen del objeto que incorpora la imagen que el otro hace de este objeto): otra imagen del pensamiento, de la economía, de la cultura, de la socialidad y de la política.
En ninguno de estos casos se trataba de levantar una Gran Muralla Antropológica, sino, más bien, de indicar una bifurcación que, aun siendo decisiva, no deja de ser contingente. Otra distribución cosmo-semiótica entre figura y suelo; la “integración parcial” de una serie de pequeñas diferencias como manera de hacer una diferencia. Es necesario insistir tanto como sea posible en la contingencia de estas metadiferencias o muchos otros “Estados” que se recrearán en la esfera del pensamiento, trazando una Gran División, una línea rígida o “mayor” en el plano del concepto. Y eso daría lugar a algo que Deleuze y Guattari (1987: 361-74) llamaron la “ciencia del Estado”, la ciencia teoremática que extrae constantes de las variables, frente al apuntalamiento de una “ciencia menor”, una ciencia nómada y problemática de las variaciones continuas, que se asocia con la máquina de guerra más que con el Estado; y la antropología es una ciencia menor por vocación (la paradójica ciencia de Clastres). Esta diferencia contingente entre el Yo y el Otro no impide, al contrario, facilita, la percepción de elementos de alteridad en el seno de nuestra identidad “propia”. Así, el pensamiento salvaje no es el pensamiento de los salvajes, sino el potencial salvaje de todo pensamiento mientras no sea “domesticado con el fin de obtener un rendimiento” (Levi-Strauss 1966: 219). El principio de suficiencia subproductiva y la propensión a la dilapidación creativa laten bajo todo el moralismo de la economía y la supuesta insaciabilidad post-lapsariana del deseo (Sahlins 1972, 1996). Nuestra sociedad también es capaz de generar momentos – en nuestro caso, siempre excepcionales y “revolucionarios” – en los que la vida se vive como una “secuencia inventiva” (Wagner 1981) y comparte con todas las demás (aunque sea de forma paradójica, medio negacionista) la interpenetración relacional de las personas que llamamos “parentesco” (Edwards & Strathern 2000; Strathern 2005). Y finalmente, en el caso de Clastres, la constatación de nuestra dependencia constitutiva, en el ámbito del pensamiento mismo, frente a la forma-Estado, no impide la percepción (y concepción) de todas las intensidades contrarias, fisuras, grietas y líneas de fuga a través de las cuales nuestra sociedad se resiste constantemente a su captura y control por parte de la trascendencia sobre-codificadora del Estado. Es en este sentido que la Sociedad contra el Estado sigue siendo válida como concepto “universal” y no como tipo ideal, ni como designador rígido de una especie sociológica, sino como categoría de cualquier experiencia de vida colectiva y relacional.
El segundo modo por el que la antropología se universaliza a sí misma, en cambio, pretende demostrar que los primitivos son más parecidos a nosotros que nosotros a ellos: también son maximizadores genéticos e individualistas posesivos; también optimizan los costes-beneficios y toman decisiones racionales (lo que incluye ser convenientemente irracionales en lo que se refiere a su relación con la “naturaleza”: ¡exterminaron la megafauna en América! ¡Incendiaron Australia! ); son tipos pragmáticos y con sentido común como nosotros, que no confunden a los capitanes de barco británicos con dioses nativos (Obeyesekere contra Sahlins) ni experimentan su yo interior y sustantivo como entidades “dividuales” relacionales (LiPuma contra Strathern); también instituyen desigualdades sociales a la menor oportunidad; ansían el poder y admiran a los que son más fuertes; aspiran a las tres bendiciones del Hombre Moderno: la santísima trinidad del Estado (el Padre), el Mercado (el Hijo) y la Razón (el Espíritu Santo). La prueba de que son humanos es que ahora comparten todos nuestros defectos, que se transformaron poco a poco en cualidades durante las décadas que nos dieron a Thatcher, Reagan, la Patriot Act, la nueva Fortaleza Europa, el neoliberalismo y la psicología evolutiva como un extra. La sociedad primitiva es vista ahora como una ilusión, una “invención” de la sociedad moderna (Kuper 1988); esta última, aparentemente, no es una ilusión y nunca fue inventada por nadie; quizás porque sólo el Capitalismo es real, natural y espontáneo. (Ahora sabemos dónde se esconde el verdadero núcleo del delirio de Dios).
Es contra este segundo modo de universalización – reaccionario, poco imaginativo y, sobre todo, reproductor del modelo y de la figura del Estado como verdaderamente Universal – contra el que se escribió, preventivamente podría decirse, la obra de Clastres. Porque él sabía muy bien que el Estado no podía tolerar, nunca toleraría, las sociedades primitivas. La inmanencia y la multiplicidad son siempre escandalosas a los ojos del Uno.
Individuos frente a singularidades
La tesis de la sociedad contra el Estado se confunde a veces con la doctrina del libertarianismo en el sentido “americano” del término, como si toda su lógica equivaliera a una oposición a la injerencia del gobierno central en la vida de los individuos, un elogio del llamado “libre” mercado, una defensa de las milicias ciudadanas, etcétera. Pero defender el desmantelamiento teórico del concepto de Estado como telos de la vida humana colectiva para abrazar un rechazo de la organización política como tal, o convertirlo en un himno al “individualismo rudo”, es un error grotesco. El capítulo 9 del presente libro es instructivo a este respecto, ya que analiza un error de lectura simétrico. Pierre Birnbaum, cuyas críticas refuta aquí el autor, hace una lectura durkheimiana de la tesis de la Sociedad contra el Estado, identificándola como “una sociedad de coacción total”. Clastres resume así la crítica: “En otras palabras, si la sociedad primitiva se desentiende de la división social, es al precio de una alienación mucho más espantosa, la que somete a la comunidad a un sistema opresivo de normas que nadie puede cambiar. El ‘control social’ es absoluto: ya no es la sociedad contra el Estado, es la sociedad contra el individuo”.
La respuesta de Clastres consiste en decir que el “control social” o, mejor dicho, el poder político, no se ejerce sobre el individuo sino sobre un individuo, el jefe, que se individualiza para que el cuerpo social pueda continuar indiviso “en relación consigo mismo”. A continuación, el autor esboza la tesis de que la sociedad primitiva inhibe al Estado mediante la extrusión metafísica de su propia causa y origen, atribuyendo ambos a la esfera mítica del Don primordial, aquello que escapa totalmente al control humano y, como tal, no puede ser apropiado por una parte de la sociedad para convencionalizar las desigualdades mundanas. Al poner sus bases fuera de “sí misma”, la sociedad se convierte en naturaleza, es decir, se convierte en lo que Wagner (1986) llamaría un “símbolo que se sostiene por sí mismo”, bloqueando la proyección de una Convención totalizadora que la simbolizaría, por así decirlo, desde arriba. La trascendencia heterónoma del origen sirve entonces como garantía de la inmanencia y autonomía del poder social. Clastres atribuye esta miniteoría política de la religión primitiva a Marcel Gauchet, quien años más tarde la desarrollaría en una línea que Clastres tal vez no hubiera podido predecir. Gauchet atribuyó el origen del Estado a esta misma exteriorización del origen – mediante una toma de posesión humana del lugar de la trascendencia –y pasó de ahí (para abreviar) a una reflexión sobre las virtudes del Estado constitucional liberal, un régimen en el que la sociedad se acercaba a una situación ideal de autonomía mediante una interiorización ingeniosa de la fuente simbólica de la sociedad que no destruiría su exterioridad “instituyente” como tal. El Estado contra el Estado, por así decirlo, en una sublimación del anarquismo clastreano, que se vería finalmente transformado en un programa político defendible.
Me parece que la respuesta a Birnbaum podría ir más lejos. La sociedad contra el Estado está efectivamente contra el individuo, porque el individuo es un producto y un correlato del Estado. El Estado crea al individuo y el individuo requiere al Estado; la auto-separación del cuerpo social que crea al Estado crea-separa igualmente a los sujetos o individuos (singulares o plurales), al mismo tiempo que el Estado se ofrece como modelo para estos últimos: I'Etat c'est le Moi. Por eso es importante distinguir la sociedad clastreana de su homónima durkheimiana, fuente de equívocos no siempre aclarados por Clastres, que en ocasiones tendió a hipostasiar la sociedad primitiva, es decir, a concebirla como un sujeto colectivo, un Super-Individuo que sería realmente, y no sólo formalmente, exterior y anterior al Estado (Deleuze & Guattari 1987: 359) y, por lo tanto, ontológicamente homogéneo con él. La sociedad durkheimiana es la forma-Estado en su disfraz “sociológico”: piénsese en la coercitividad constitutiva del hecho social, en la trascendencia absoluta del Todo en relación con las Partes, en su función de Entendimiento universal, en su poder inteligible y moral de unificar el múltiple sensorial y sensual. De ahí la relevancia estratégica, para Durkheim, de la “oposición” entre individuo y sociedad: uno es una versión del otro, los “miembros” de la Sociedad como cuerpo espiritual colectivo son como minúsculos o sub-Estados individuales subsumidos por el Estado como Super-individuo. El Leviatán. La sociedad primitiva de Clastres, por el contrario, está en contra del Estado y, por lo tanto, en contra de la “sociedad” concebida a su imagen; tiene la forma de una multiplicidad asubjetiva. Del mismo modo, sus componentes o “asociados” no son individualidades o subjetividades, sino singularidades. Las sociedades primitivas no reconocen la “máquina abstracta de la facilidad” (Deleuze & Guattari op.cit.: 168), productora de sujetos, de rostros que expresan una interioridad subjetiva.
Una interpretación del anarquismo de Clastres en términos individualistas o “liberales” sería por un error simétrico al tipo de lectura que imaginaría su sociedad primitiva como un orden totalitario-totalizante de tipo “durkheimiano”. En la feliz fórmula de Bento Prado Jr. (2003), su pensamiento era, más que anarquista, “anarcóntico”, palabra que incluye no sólo la referencia a la función arcóntica (gobernante) ateniense, sino también la cadena /óntico/, como modo de personificar el contenido metafísico u ontológico del anarquismo de Clastres, su oposición a lo que él consideraba el principio fundador de la doctrina occidental del Estado, a saber, la idea de que el Ser es Uno y que el Uno es Dios.
Entre filosofía y antropología
Es habitual considerar a Clastres como un autor del tipo erizo (“una sola idea, pero una GRAN idea”), defensor de una tesis monolítica, la “Sociedad contra el Estado”, un modo de organización de la vida colectiva definido por una relación doblemente inhibidora: una interna, la jefatura sin poder, otra externa, el aparato centrífugo de la guerra. Es en esta misma dualidad donde se vislumbra la posibilidad de lecturas filosóficas alternativas de la tesis clastreana.
La primera lectura pone el acento en el papel de Clastres en la determinación de una “función política” universal encargada de constituir “un lugar donde la sociedad se presenta a sí misma” (Richir 1987: 69). La sociedad contra el Estado se define, en estos términos, por un cierto modo de representación política, mientras que la política misma se concibe como un modo de representación, un dispositivo proyectivo que crea un doble molar del cuerpo social en el que se ve reflejado. La figura del jefe sin poder destaca aquí como el mayor descubrimiento de Clastres: una nueva ilusión trascendental (ibid.: 66), un nuevo modo de institución (necesariamente “imaginario”) de lo social. Este modo consistiría en la proyección de un exterior, una Naturaleza que debe ser negada para que la Cultura o la Sociedad se instituyan, pero que al mismo tiempo debe ser representada en el interior de la cultura a través de un simulacro, el jefe sin poder.
Esta aproximación a la obra de Clastres efectúa lo que puede llamarse una “reducción fenomenológica” del concepto de sociedad frente al de Estado. Tiene su origen en la aproximación entre Clastres y los intelectuales que se reunieron en torno a Claude Lefort en la revista Textures y, a continuación, en Libre, donde se publicaron los tres últimos capítulos de Arqueología de la violencia. Lefort, antiguo alumno de Merleau Ponty, fue cofundador con Cornelius Castoriadis del grupo “Socialismo o Barbarie”, un actor importante en la historia de la política libertaria de izquierdas en Francia. La marca de este ensamblaje fenomenológico-socialista (que incluía a Marcel Gauchet hasta su realineamiento en 1980) era la combinación de un antitotalitarismo resuelto con un humanismo metafísico no menos acérrimo que se revela, por ejemplo, en la posición “anti-intercambistas” que asumió tempranamente Lefort. La crítica de Lefort a la búsqueda estructuralista de reglas formales que subyacen a la práctica, y su preferencia por entender “la conformación de las relaciones vividas entre los hombres” (1987: 187), podría haber influido sobre Clastres, junto a la teoría de la deuda de derivación nietzscheana más explícita que conecta la obra de Clastres con el anti-intrercambismo de signo muy diferente de Deleuze y Guattari.
Esta lectura fenomenológica confiere a la “antropología política” de Clastres un sesgo decididamente metafísico. Desde ese punto de vista, es a través de la política como el hombre, el “animal político”, deja de ser “meramente” un animal y es rescatado de la inmediatez de la naturaleza y convertido en un ser dividido, que tiene tanto la necesidad como la capacidad de representar para ser. Lo extrahumano, incluso cuando se reconoce como esencial para la constitución de la humanidad, pertenece al ámbito de la creencia; es una división interna de lo humano, pues la exterioridad es una ilusión trascendental. La política es el espejo adecuado para el animal convertido en Sujeto: “Sólo el hombre puede revelar al hombre que es hombre” (Lefort en Abensour 1987: 14).
La segunda y, a mi juicio, más consecuente apropiación de la etnología de Clastres pone el acento en la inscripción de los flujos más que en la institución de los dobles, en los códigos semiótico-materiales más que en la Ley simbólica, en la segmentariedad flexible y molecular más que en la macropolítica binaria del adentro y el afuera, en la máquina de guerra centrífuga más que en el caciquismo centrípeto. Me refiero, por supuesto, a la lectura de Clastres que hacen Deleuze y Guattari en El Antiedipo (1972/1983) y Mil mesetas (1981/1987), donde las ideas de Clastres se utilizan como uno de los pilares para la construcción de una “historia universal de la contingencia” y de una antropología radicalmente materialista, que se encuentra a las antípodas del espiritualismo político que se desprende de su interpretación fenomenológica.
El Antiedipo fue un libro esencial para el propio Clastres, que asistió a los cursos que luego se publicarían en forma de libro, mientras que Mil mesetas, publicado después de su muerte, criticó y desarrolló sus intuiciones en una dirección totalmente nueva. En cierto sentido, Deleuze y Guattari completaron la obra de Clastres, dando cuerpo a la riqueza filosófica que yacía en potencia en ella. El embarazoso y vergonzoso silencio con el que la antropología como disciplina recibió los dos libros de Capitalismo y esquizofrenia, en los que tiene lugar uno de los diálogos más apasionantes y desconcertantes que han mantenido jamás la filosofía y la antropología, no deja de tener relación con el malestar similar que la obra de Clastres provocó en un entorno académico siempre prudente y mojigato. “Me parece que los etnólogos deberían sentirse como en casa en el Antiedipo...” (Clastres en Guattari 2009: 85). Pues bien, la inmensa mayoría de ellos no lo hicieron.
En el Anti-Edipo, la sociedad contra el Estado se convierte en una “máquina territorial primitiva”, perdiendo sus connotaciones residuales de Sujeto colectivo y transformándose en un puro “modo de funcionamiento” cuyo objetivo es la codificación integral de los flujos materiales y semióticos que constituyen la producción deseante humana. Esa máquina territorial codifica los flujos, inviste los órganos, marca los cuerpos: es una máquina de inscripción. Su funcionamiento presupone la unidad inmanente del deseo y de la producción que es la Tierra. La cuestión del jefe impotente se resitúa así en un contexto geofilosófico más amplio: la voluntad de no división que Clastres veía en el socius primitivo se convierte en un impulso a la codificación absoluta de todos los flujos materiales y semióticos y a la preservación de la coextensividad del cuerpo social y del cuerpo de la Tierra. La conjuración “anticipatoria” de un poder separado es la resistencia de los códigos primitivos a la sobrecodificación despótica, la lucha de la Tierra contra el Déspota desterritorializador. La intencionalidad colectiva que se expresa en el rechazo a unificarse bajo una entidad sobrecodificadora pierde su máscara antropomórfica, convirtiéndose – y aquí estamos utilizando el lenguaje de Mil Mesetas – en un efecto de un determinado régimen de signos (la semiótica presignificante) y el dominio de una segmentariedad primitiva, marcada por una “línea relativamente flexible de códigos y territorialidades entrelazados”.
La principal conexión entre el Antiedipo y la obra de Clastres es un rechazo común, aunque no exactamente idéntico, del intercambio como principio fundador de la socialidad. El Anti-Edipo sostiene que la noción de deuda debía ocupar el lugar que ocupaba la reciprocidad en Mauss y Levi-Strauss. Clastres, en su primer artículo sobre la filosofía del caciquismo indígena – una crítica enrevesada de un primer artículo de su maestro, donde el papel del jefe era pensado en términos de un intercambio recíproco entre el líder y el grupo – ya había sugerido que el concepto indígena de poder implicaba simultáneamente una afirmación de la reciprocidad como esencia de lo social y su negación, al situar el papel del jefe fuera de su esfera, en la posición de un perpetuo deudor del grupo. Sin quitar al intercambio su valor antropológico, Clastres introdujo la necesidad sociopolítica de un no-intercambio. En sus últimos ensayos sobre la guerra, la disyunción entre intercambio y poder se transforma en una extraña resonancia. Al dislocarse de la relación intracomunitaria a la relación intercomunitaria, la negación del intercambio se convirtió en la esencia del socius primitivo. La sociedad primitiva está “contra el intercambio” por las mismas razones por las que está contra el Estado: porque desea la autarquía y la autonomía, porque sabe que todo intercambio es una forma de deuda, es decir, de dependencia, aunque sea recíproca.
Mil Mesetas retoma las tesis de Clastres en dos largos capítulos: uno sobre la “máquina de guerra” como forma de pura exterioridad (en la que la violencia organizada o la guerra "propiamente dicha" tienen un papel muy secundario) en oposición al Estado como forma de pura interioridad (en el que la centralización administrativa tiene un papel igualmente secundario); y otro capítulo sobre el “aparato de captura”, que desarrolla una teoría del Estado como modo de funcionamiento coetáneo a las máquinas de guerra y a los mecanismos de inhibición de las sociedades primitivas. Estos desarrollos no sólo modifican elementos de las proposiciones de Clastres, sino también algunas de las categorías centrales del Anti-Edipo. El esquema Salvaje-Bárbaro-Civilizado se abre lateralmente para incluir la figura central del Nómada, a la que la máquina de guerra se ve ahora constitutivamente asociada. Una nueva tripartición, derivada del concepto de segmentariedad, o multiplicidad cuantificada, hace su aparición: la línea flexible y polivocal de los códigos y territorialidades primitivos; la línea rígida de la resonancia de la sobrecodificación (el aparato del Estado); y la(s) línea(s) de fuga trazada(s) por la descodificación y la desterritorialización (la máquina de guerra). La sociedad primitiva de Clastres (los “Salvajes” del Anti-Edipo) pierde su conexión privilegiada con la máquina de guerra. En Mil Mesetas se considera que simplemente el reclutamiento como forma de exterioridad para conjurar las tendencias a la sobrecodificación y a la resonancia que amenazan constantemente con subsumir los códigos y las territorialidades primitivas. Del mismo modo, el Estado puede capturar la máquina de guerra (que es, no obstante, su exterioridad absoluta) y ponerla a su servicio, no sin correr el riesgo de ser destruido por ella. Y, por último, las sociedades contemporáneas permanecen en pleno contacto con su infraestructura “primitiva” o molecular, “impregnada de un tejido flexible sin el cual sus segmentos rígidos no se sostendrían”. Con ello, la dicotomía exhaustiva y mutuamente excluyente entre los dos macrotipos de sociedad (“con” y “contra” el Estado) se diversifica y complejiza: las líneas coexisten, se entrecruzan y se transforman unas en otras; el Estado, la máquina de guerra y la segmentariedad primitiva pierden sus connotaciones tipológicas y se convierten en formas o modelos abstractos, que se manifiestan en múltiples procedimientos y sustratos materiales: en estilos científicos, filias tecnológicas, actitudes estéticas y sistemas filosóficos tanto como en formas macro-políticas de organización o modos de la representación-institución del socius.
Por último, al mismo tiempo que hacen suya una de las tesis fundamentales de Clastres, cuando afirman que el Estado, más que suponer un modo de producción, es la entidad misma que hace de la producción un “modo” (op.cit.: 429), Deleuze y Guattari desdibujan la distinción exagerada que hace Clastres entre lo político y lo económico. Como es sabido, la actitud de Capitalismo y esquizofrenia frente al materialismo histórico, incluso frente al etnomarxismo francés, es bastante diferente de la del autor de “Los marxistas y su antropología” (cap. 10). Ante todo, la cuestión del origen del Estado deja de ser el misterio que siempre fue para Clastres. El Estado deja de tener un origen histórico o cronológico, ya que el propio tiempo se convierte en el vehículo de causalidades inversas no evolutivas (op.cit.: 335, 431). No sólo hay una presencia real muy antigua del Estado “fuera” de las sociedades primitivas, sino también su presencia virtual perpetua “dentro” de estas sociedades, bajo la forma de los malos deseos que es necesario conjurar y de los focos de resonancia segmentaria que siempre se desarrollan. La desterritorialización no es históricamente secundaria al territorio, los códigos no son separables del movimiento de descodificación (op.cit.: 222).
Criticadas y recalificadas, las tesis expuestas en los textos breves de Pierre Clastres tienen, pues, un peso decisivo en la dinámica conceptual de Capitalismo y esquizofrenia. En particular, la teoría clastreana de la “guerra” como máquina abstracta de generación de multiplicidad, opuesta, en su esencia al monstruo sobrecodificador del Estado – la guerra como enemigo número uno del Uno – desempeña un papel clave en uno de los principales sistemas filosóficos del siglo XX.
Entre antropología y etnología
El actual entusiasmo en torno a los descubrimientos arqueológicos, en la Amazonia, de vestigios de formaciones sociales que se asemejaban a los cacicazgos del Círculo-Caribe, así como el avance de los estudios históricos sobre las zonas de contacto entre los estados andinos y las sociedades de las Tierras Bajas, han llevado a los estudiosos a descartar el concepto de “sociedad contra el Estado” como un artefacto doblemente europeo: confunde como original lo que en realidad es el resultado de una dramática involución de las sociedades amerindias a partir del siglo XVI; y sería una proyección ideológica de algunas viejas utopías occidentales que alcanzaron nueva vigencia durante la fatídica década de 1960.
El hecho de que estas dos diferentes argumentaciones invalidantes fueran movilizadas conjuntamente contra Clastres por ciertas corrientes de la etnología contemporánea sugiere que esta última no está libre de su propia carga ideológica. El enfoque en las tendencias centrífugas que inhibieron la emergencia de la forma-Estado nunca impidió a Clastres identificar “el lento trabajo de las fuerzas unificadoras” en las organizaciones multicomunitarias de las Tierras Bajas o la presencia de estratificación social y poder centralizado en la región (especialmente en el norte de la Amazonia). En cuanto a las utopías “anarquistas” europeas, sabemos cuánto deben al encuentro con el Nuevo Mundo a comienzos de la Edad Moderna. Los desencuentros fueron muchos, sin duda, pero no arbitrarios. Por último, y lo que es más importante, cabe señalar que la regresión demográfica postcolombina, por catastrófica que efectivamente fuera, no puede explicar el alfa y el omega del paisaje sociopolítico actual de la América indígena; al igual que cualquier otra trayectoria evolutiva, la “involución” expresa mucho más que limitaciones adaptativas. Es sobre este excedente crucial de sentido – de estructura, de cultura, de historia o como se quiera llamas – el que permite hablar de la pertinencia etnológica de la tesis de la “sociedad contra el Estado” y en función de la cual debe ser evaluada.
La sociedad primitiva era quizá, para Clastres, algo así como una esencia; pero no era una esencia estática. El autor siempre la concibió como un modo de funcionamiento profundamente inestable en su misma búsqueda de estabilidad ahistórica. Sea como fuere, existe efectivamente un “modo de ser” bastante característico de lo que él llamó sociedad primitiva y que ningún etnógrafo que haya convivido con una cultura amazónica, incluso con una que tenga rasgos bien definidos de jerarquía y centralización, puede dejar de experimentar en toda su evidencia, tan omnipresente como elusiva. Esta forma de ser es “esencialmente” una política de la multiplicidad; Clastres sólo puede haberse equivocado al interpretarla como si debiera expresarse siempre en términos de una multiplicidad “política”, una forma institucional de autorrepresentación colectiva. La política de la multiplicidad es un modo de devenir más que un modo de ser (de ahí su carácter elusivo); se instituye o institucionaliza efectivamente en determinados contextos etnohistóricos, pero no depende de esa transición a un Estado molar para funcionar, sino todo lo contrario. Ese modo precede a su propia institución, y permanece o vuelve a su estado molecular por defecto en muchos otros contextos no primitivos. “La sociedad contra el Estado”, en resumen, es un concepto intensivo, designa un modo intensivo o una forma virtual omnipresente, cuyas condiciones variables de extensificación y actualización corresponde determinar a la antropología.
La posteridad de Clastres en la etnología sudamericana siguió dos ejes principales. El primero consistió en la elaboración de un modelo de organización social amazónica – una “economía simbólica de la alteridad” o una “metafísica de la depredación” – que amplió sus tesis sobre la guerra primitiva. El segundo fue la descripción del trasfondo cosmológico de las sociedades contraestatales, el llamado “perspectivismo” amerindio. Los dos ejes exploran la fértil vacilación entre tendencias estructuralistas y postestructuralistas que caracteriza la obra de Clastres; ambos privilegian una lectura deleuzo-guattariana frente a una lectura fenomenológica. Juntos, definen una cosmopraxis indígena de alteridad inmanente, que equivale a una contraantropología, una especie de “antropología inversa”, que se sitúa en el precario espacio entre el silencio y el diálogo.
La teoría de la guerra de Clastres, aunque a primera vista parece reforzar una oposición binaria entre el adentro y el afuera, el Nosotros humano y el Otro menos-que-humano, en realidad acaba por diferenciar y relativizar la alteridad y, por lo mismo, cualquier posición de identidad, socavando el subtexto narcisista o “etnocéntrico” que a veces acompaña a la caracterización que el autor hace de la sociedad primitiva.
Imaginemos la etnología clastreana como un drama conceptual en el que se enfrentan un pequeño número de personae o tipos: el jefe, el enemigo, el profeta, el guerrero. Todos son vectores de alteridad, dispositivos paradójicos que definen al socius mediante alguna forma de negación. El jefe encarna la negación de los fundamentos intercambistas de la sociedad y representa al grupo en la medida en que esta exterioridad se interioriza: al convertirse en “prisionero del grupo”, contra-produce la unidad y la indivisión de este último. El enemigo niega el Nosotros colectivo, permitiendo que el grupo se afirme contra él, por su exclusión violenta; el enemigo muere para asegurar la persistencia de lo múltiple, la lógica de la separación. El profeta, a su vez, es el enemigo del jefe, afirma la sociedad contra el jefe cuando su titular amenaza con escapar al control del grupo afirmando un poder trascendente; al mismo tiempo, el profeta arrastra a la sociedad hacia una meta imposible, la autodisolución. El guerrero, por último, es enemigo de sí mismo, destruyéndose en pos de una inmortalidad gloriosa, ya que la sociedad que defiende le impide transformar sus prestigiosas hazañas en poder instituido. El jefe es una especie de enemigo, el profeta una especie de guerrero, y así una y otra vez.
Estos cuatro personajes forman, pues, un círculo de alteridad que contra-efectúa o contra-inventa la sociedad primitiva. Pero en el centro de este círculo no está el Sujeto, la forma reflexiva de la Identidad. El quinto elemento, que puede considerarse el elemento dinámico central precisamente por su excentricidad, es el personaje sobre el que descansa la política de la multiplicidad: el aliado político, el “asociado” que vive en otra parte, a medio camino entre el grupo local, co-residente, y los grupos enemigos. Nunca ha habido sólo dos posiciones en el socius primitivo. Todo gira en torno al aliado, el tercer término que permite la conversión de una indivisión interna en una fragmentación externa, modulando la guerra indígena y transformándola en una relación social fílmica, o más aún, como sostiene Clastres, en la relación fundamental del socius primitivo.
Los aliados políticos, esos grupos locales que forman una banda de seguridad (e incertidumbre) en torno a cada grupo local, se conciben siempre, en la Amazonia, bajo la apariencia de afinidad potencial, es decir, como una forma cualificada de alteridad (afinidad matrimonial) pero que, sin embargo, sigue siendo alteridad {afinidad potencial), y que está marcada por connotaciones agresivas y depredadoras mucho más rituales que productivas – es decir, realmente productivas – que la mera enemistad indeterminada y anónima (o que la reiteración despotencializadora de los intercambios matrimoniales que crea una interioridad social). Es la figura inestable e indispensable del aliado político la que impide tanto una “reciprocidad generalizada” (una fusión de comunidades y una unidad sociológica superior) como la guerra generalizada (la atomización suicida del socius). El verdadero centro de la sociedad primitiva, esa red laxa de grupos locales celosos de su independencia recíproca, es siempre extra-local, pues se sitúa en cada punto donde puede efectuarse la conversión entre interior y exterior. Por esta razón, la “totalidad” y la “indivisión” de la comunidad primitiva no contradicen la dispersión y la multiplicidad de la sociedad primitiva. El carácter de totalidad significa que la comunidad no forma parte de ningún Otro o Todo jerárquicamente superior; el carácter de indivisión significa que tampoco está internamente jerarquizada, dividida en partes que forman un Todo interior. Totalidad sustractiva, indivisión negativa. Falta de distinción localizable entre un interior y un exterior. Multiplicación de lo múltiple.
La sociedad contra el Estado es un proyecto únicamente humano; la política es un asunto estrictamente intraespecífico. Es con respecto a este aspecto que la etnología amerindia avanzó más en los últimos años, extrayendo las intuiciones de Clastres de su caparazón antropocéntrico y mostrando cómo su decisión de tomar en serio el pensamiento indígena requiere un cambio de la descripción de una forma (diferente) de institución de lo (igualmente concebido) social a otra noción de antropología – otra práctica de la humanidad – y a otra noción de política – otra experiencia de la socialidad –.
El capítulo 5 de Arqueología de la violencia es un texto fundamental a este respecto. El autor escribe allí: “Cualquier estancia en una sociedad amazónica, por ejemplo, permite observar no sólo la piedad de los salvajes, sino la integración de las preocupaciones religiosas en la vida social, hasta un punto que parece disolver la distinción entre lo secular y lo religioso, difuminar los límites entre el dominio de lo profano y la esfera de lo sagrado: la naturaleza, en resumen, al igual que la sociedad, está atravesada por lo sobrenatural. Así, los animales o las plantas pueden ser a la vez seres naturales y agentes sobrenaturales: si la caída de un árbol hiere a alguien, o una bestia salvaje ataca a alguien, o una estrella fugaz cruza el cielo, se interpretarán no como accidentes, sino como efectos de la agresión deliberada de poderes sobrenaturales, como espíritus del bosque, almas de los muertos, incluso chamanes enemigos. El rechazo decidido del azar y de la discontinuidad entre lo profano y lo sagrado conduciría lógicamente a abolir la autonomía de la esfera religiosa, que se situaría entonces en todos los acontecimientos individuales y colectivos de la vida cotidiana de la tribu. En realidad, sin embargo, nunca completamente ausente de los múltiples aspectos de una cultura primitiva, la dimensión religiosa consigue afirmarse como tal en determinadas circunstancias rituales específicas”.
La decisión de determinar una dimensión religiosa “como tal” – la negativa, por lo tanto, a extraer las consecuencias de lo que sugería la cosmo-lógica general de las sociedades amazónicas – indica quizá la influencia de Gauchet. Esto hizo que Clastres fuera menos sensible al hecho de que la “sobrenaturalización” común de la naturaleza y la sociedad hacía totalmente problemática cualquier distinción entre estos dos ámbitos. Bajo ciertas condiciones cruciales – condiciones religiosas, precisamente – la naturaleza se revelaba como social y la sociedad como natural. Es la no-separación cosmológica de naturaleza y sociedad, más que la exteriorización por la “sociedad” del poder como “naturaleza”, lo que debe conectarse con la no-separación política que define a la sociedad frente al Estado.
Y, aun así, Clastres nos pone en el buen camino. En ese capítulo esboza una comparación entre las cosmologías de los pueblos de los Andes y de las Tierras Bajas, que contrastan diacríticamente en cuanto a sus respectivos modos de tratar a los muertos. En el altiplano agrario, dominado por la máquina imperial de los incas, la religión se basa en un complejo funerario (tumbas, sacrificios, etc.) que vincula a los vivos con el mundo mítico original (poblado por lo que el autor denominó de forma un tanto inapropiada “antepasados”) por medio de los muertos; en las tierras bajas, todo el esfuerzo ritual consiste, por el contrario, en disociar al máximo los muertos y los vivos. La relación de la sociedad con su fundamento inmemorial se hace, por así decirlo, sobre el cuerpo muerto de los difuntos, que deben ser desmemorializados, es decir, olvidados y aniquilados (comidos, por ejemplo) como si fueran enemigos mortales de los vivos. Yvonne Verdier (1987: 31) en su bello comentario de Crónica de los indios Guayaki, señaló que la gran división entre los vivos y los muertos era una garantía de la indivisión entre los vivos. La sociedad contra el Estado es una sociedad contra la memoria; la primera y más constante guerra de la “sociedad para la guerra” se libra contra sus muertos desertores. “Cada vez que se comen a un muerto, pueden decir: uno más que el Estado no conseguirá” (Deleuze & Guattari 1987: 118).
Pero hay que dar un paso más. El contraste entre los Andes y las Tierras Bajas sugiere que la distinción variable entre los vivos y los muertos tiene una relación variable con otra distinción variable, la que existe entre los humanos y los no humanos (animales, plantas, artefactos, cuerpos celestes y otros muebles del cosmos). En los mundos andinos, la continuidad diacrónica entre los vivos y los muertos opone conjuntamente a estos como humanos a los no humanos (que son así potencialmente concebidos como una sola categoría englobante), sometiendo el cosmos a la “ley del Estado”, la ley antropológica de lo interior y lo exterior, al mismo tiempo que permite instituir discontinuidades sincrónicas entre los vivos, bloqueadas en las sociedades contra el Estado gracias a la aniquilación de los muertos (no ancestralidad = no jerarquía). En las Tierras Bajas, la extrema alteridad entre los vivos y los muertos acerca a los humanos muertos a los no humanos, es decir, a los animales en particular, ya que es común en la Amazonia las almas de los muertos se conviertan en animales, mientras que una de las principales causas de la muerte es la venganza de los “espíritus de la caza” y otras almas animales sobre los humanos (los animales como causa y resultado de la muerte humana). Al mismo tiempo, sin embargo, esta aproximación hace de la no-humanidad un modo o modulación de la humanidad: todos los no-humanos poseen una esencia o poder antropomórfico similar, un alma, oculta bajo su variado ropaje corporal específico de cada especie. Las relaciones con la “naturaleza” son relaciones “sociales”, tanto la caza como el chamanismo pertenecen a la biocosmopolítica; las “fuerzas productivas” coinciden con las “relaciones de producción”. Todos los habitantes del cosmos son personas con su propio lugar, ocupantes potenciales de la posición deíctica de “primera persona” en el discurso cosmológico: las relaciones interespecies están marcadas por una disputa perpetua en torno a esta posición, que se esquematiza en términos de la polaridad depredador/presa, siendo la agencia o subjetividad ante todo una capacidad de depredación. Esto hace de la humanidad una posición marcada por la relatividad, la incertidumbre y la alteridad. Todo puede ser humano, porque nada es sólo una cosa, cada ser es humano para sí mismo: todos los habitantes del cosmos perciben a su propia especie en forma humana como humanos y ven a todas las demás especies, incluidos nosotros, los humanos “reales” (quiero decir, reales para “nosotros”) como no humanos. La diseminación molecular de la agencia “subjetiva” por todo el universo, al atestiguar la inexistencia de un punto de vista cosmológico trascendente, se correlaciona obviamente con la inexistencia de un punto de vista político unificador, ocupado por un Agente (el agente del Uno) que reuniría en sí mismo el principio de humanidad y socialidad.
Es lo que los etnólogos de la Amazonia llaman “perspectivismo”, la teoría indígena según la cual la forma en que los humanos perciben a los animales y otros organismos que habitan el mundo difiere profundamente de la forma en que estos seres ven a los humanos y se ven a sí mismos. El perspectivismo es “cosmología contra el Estado”. Su fundamento último radica en la peculiar composición ontológica del mundo mítico, esa “exterioridad” originaria hacia la que se proyectarían los cimientos de la sociedad. El mundo mítico, sin embargo, no es ni interior ni exterior, ni presente ni pasado, porque es ambas cosas, del mismo modo que sus habitantes no son ni humanos ni no humanos, porque son ambas cosas. El mundo de los orígenes es, precisamente, todo: es el plano amazónico de la inmanencia. Y es en esta esfera virtual de lo “religioso” – lo religioso como inmanencia – donde el concepto de sociedad contra el Estado obtiene su verdadera endoconsistencia etnográfica o diferencia.
Es de la mayor importancia observar, pues, que el modo de exteriorización del origen que es específico de las sociedades contra el Estado no significa tampoco una exteriorización “instituyente” de lo Uno ni una unificación “proyectiva” de lo Exterior. Debemos tomar nota de todas las consecuencias del hecho de que la exterioridad primitiva es inseparable de las figuras del Enemigo y del Animal como determinaciones trascendentales del pensamiento (salvaje). La exteriorización sirve a una dispersión. Estando la humanidad en todas partes, el “humanismo” no está en ninguna. Los salvajes quieren la multiplicación de lo múltiple.
Fuentes:
Abensour, M. (Ed.), L’Esprit des lois sauvages. Pierre Clastres ou une nouvelle anthro- pologie politique. Paris: Seuil, 1987.
Barbosa, G., “A Socialidade contra o Estado: a antropologia de Pierre Clastres.” Revista de Antropologia 47 (2), 2004, pp. 529-576.
Carneiro Da Cunha, M., Os mortos e os outros: uma analise do sistema funerdrio e da nofdo de pessoa entre os indios Kraho. Sao Paulo: Hucitec, 1978.
Clastres, P., “Entre silence et dialogue.” L’Arc, 26 (Levi-Strauss), 1968, pp. 75-77.
Clastres, P, 1972/1998. Chronicle of the Guayaki Indians. New York: Zone Books. Transl. P. Auster.
Clastres, P., 1974/1987. Society Against the State. New York: Zone Books. Transl. R. Hurley and A. Stein.
Clastres, P., 1975. Entretien avec Pierre Clastres, auteur de la Chronique des Indiens Guayaki et de La societe contre I’Etat (14 December 1974). LAnti-Mythes, 9.
Deleuze, G., “How do we recognize structuralism?” In G. Deleuze, Desert Islands and Other Texts, p. 170—192. Transl. M. Taormina. New York: Semiotext(e), 1967/2003.
Deleuze, G. 1990/1995. Negotiations 1972—1990. New York: Columbia University Press. Transl. M. Joughin.
Deleuze, G. & F. Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Transl. R. Hurley, M. Seem, H.R. Lane. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1972/1983.
Deleuze, G. & F. Guattari, A Thousand Plateaux: Capitalism and Schizophrenia. Transl. B. Massumi. London: Continuum, 1981/1987.
Deleuze, G. & F. Guattari, What is Philosophy? Transl. J. Tomlinson, FG. Burchell III. New York: Columbia University Press, 1991/1996.
Edwards. J. & M. Strathern, “Including our own.” In J. Carsten (ed.). Cultures of Relatednes: New Approaches to the Study of Kinship. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 149-166.
Guattari, F., Chaosophy. Texts and interviews 1972—1977. Transl. D.L. Sweet, J. Becker, T. Adkins. New York: Semiotext(e), 2009.
Kopenawa, D. & B. Albert, La chute du del. Paroles d’un chaman Yanomami. Paris: Plon, 2010.
Kuper, A., The Invention of Primitive Society: Transformations of an Illusion. London: Routledge, 1988.
Lefort, C., “L’oeuvre de Clastres.” In Abensour (ed.), 1987, pp. 183—209. Levi-Strauss, C., Introduction to the Work of Marcel Mauss. London: Routledge, 1950/1987.
Levi-Strauss, C., The Savage Mind. Chicago: University Of Chicago Press, 1966, p. 219.
Levi-Strauss, C., “Postface,” L’Homme 154-155, pp. 703-720, 2000.
Lima, T.S., “The two and its many: reflections on perspectivism in a Tupi cosmology.” Ethnos, 64(1), pp. 107-131, 1996/1999.
Lima, T.S. & M. Goldman, “Pierre Clastres, etnologo da America.” Sexta-Feira, 6 (“Utopia”), 2001.
Loraux, N., “Notes sur Fun, le deux être multiple.” in Abensour (ed.) 1987, pp. 155-172, 1987.
Maniglier, P„ “La parent? des autres. (A propos de Maurice Godelier, Metamorphoses de la parente).” Critique, 701, pp. 758-774, 2005.
Moyn, S., “Of savagery and civil society: Pierre Clastres and the transformation of French political thought.” Modern Intellectual History, 1(1), pp. 55-80, 2004.
Moyn, S., “Savage anu modern liberty. Marcel Gauchet and the origins of new French thought.” European Journal of Political Theory, 4 (2), pp. 164—187, 2005.
Pignarre, Ph. & I. Stengers, La sorcellerie capitaliste: pratiques de desenvoutement. Paris: La Decouverte, 2005.
Prado JR, B. (with P.C. Leirner and L.H. de Toledo), “Lembranqas e reflexoes sobre Pierre Clastres: entrevista com Bento Prado Junior.” Revista de Antropologia, 46 (2), pp. 423-444, 2003.
Richir, M., “Quelques reflexions epistemologiques preliminaires sur le concept de societes contre l’Etat.” In Abensour (ed.), pp. 61-71, 1987.
Sahlins, M. 1972. Stone age economics. New York: Aldine.
Sahlins, M. “The sadness of sweetness: the native anthropology of Western cosmology.” Current Anthropology, 37(3), pp. 395-428, 1996.
Sebag, L Marxisme et structuralisme. Paris: Payot, 1964. 50 / Archeology of Violence
Sebag, L, L’invention du monde chez les Indiens Pueblos. Paris: Francois Maspero, 1971.
Strathern, M., Kinship, law and the unexpected: relatives are always a surprise. Cam- bridge: Cambridge University Press, 2005.
Verdier, Y., “Prestige de l’ethnographie.” In Abensour (ed.), pp. 19-39, 1987.
Vianna, H. 1990. “O Anti-Edipo e a antropologia.” http://www.overmundo.com.br/ banco/o-anti-edipo-e-a-antropologia.
Viveiros De Castro, E. 1996. Images of nature and society in Amazonian ethnology. Annual Review of Anthropology, 25, 179-200.
Viveiros De Castro, E., “Cosmological deixis and Ameridian perspectivism.” Journal of the Royal Anthropological Institute, 4(3), pp. 469—488, 1996/1998.
Viveiros De Castro, E., “The crystal forest: notes on the ontology of Amazonian spirits.” Inner Asia (Special Issue: Perspectivism), 9(2), pp. 153—172, 2007.
Viveiros De Castro, E., Metaphysiques cannibales. Paris: PUF, 2009.
Viveiros De Castro, E., “Intensive filiation and demonic alliance.” In C.B. Jensen and K. Rodje (eds.), Deleuzian Intersection: Science, technology, Anthropology. Oxford: Berghahn Books, 2010.
Wagner, R„ The Invention of Culture. Chicago: University of Chicago Press (1st ed. 1975), 1981.
Wagner, R., Symbols that Stand for Themselves. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
Fuente: https://my-blackout.com/2018/04/19/eduardo-viveiros-de-castro-the-untimely-again/
#amazonia#estructuralismo#pensamiento#pensamiento salvaje#antropología#postestructuralismo#anarquismo#política
3 notes
·
View notes
Text
La decisión de la Cámara fue adoptada con los votos de los magistrados José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que integran la sala de feria de la Cámara del Trabajo junto con la jueza Dora González, que postuló remitir la causa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente. "No se evidenciaría objetivamente la ´necesidad´ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- intentar justificarse en la referencias genéricas a 'un hecho demostrado', lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo", sostuvieron los jueces que conformaron la mayoría, según surge del fallo al que accedió Télam. "Varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como 'leyes antievasión'", agregaron los magistrados. Los jueces destacaron, además, que "no se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide -en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema 'excepcionalidad'". "En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 9 de la Constitución Nacional) y que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran (tramitación en comisiones de manera conjunta y mociones de preferencia o de tratamiento "sobre tablas")", recordaron. Además, señalaron que "resulta, al respecto, insoslayable que mediante el Decreto 76/23 (BO 26/12/23) se ejerció esa facultad y se convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 26/12/23 y hasta el 31/1/24, a fin de tratar -entre muchísimos otros temas- la ratificación del DNyU 70/23". Los magistrados también resaltaron que es una "inveterada doctrina del máximo tribunal que las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional". Algunas de las modificaciones en materia laboral establecidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Milei, que ahora quedaron provisoriamente suspendidas, son la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones. En materia de convenciones colectivas de trabajo, el DNU indica que esa materia "solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue". "El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia, solo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional", señala el DNU.
8 notes
·
View notes
Text
UN LIBRO PROHIBIDO(Y DESAPARECIDO)QUE TODO PERUANO INFORMADO DEBERÍA SABER.
CÓMO FUJIMORI JODIÓ AL PERÚ
EDITORIAL MILLA BATRES
PUBLICADO EN 2001(Primera edición)
En este libro se analiza y describe el modus operandi de la mafia fujimorista que instauró una dictadura e impuso el modelo económico neoliberal que ha destruido al país y sigue destruyéndolo hoy, robos (miles de millones de dólares), los lingotes de oro que se cargó, maletas con millones, narcotráfico, saqueos, asesinatos, torturas, desapariciones, secuestros, violaciones contra los derechos humanos, esterilizaciones forzadas, los tristemente célebres Vladivideos, la fuga de Jujimori y su renuncia via fax desde Japón.
Ah, es un libro que a Varguitas tampoco no le gustaría que lean los peruanos.
Dice en la nota editorial:
"Este libro recoge seis ensayos de personalidades de muy alta solvencia moral y política a quiéenes invitamos a reflexionar sobre la muy grave crisis política que ha ocasionado a la república el destape y derrumbe de la nefasta dictadura de Alberto Fujimori Fujimori y su perverso asesor Vladimiro Montesinos Torres que jugó a presidente del Perú, dada la ineficacia e irresponsabilidad del primer gobernante para dominar la escena política que comenzó a agravarse desde el autogolpe de abril de 1992 en que se instaura una verdadera dictadura que violó sistemáticamente la Constitución, las libertades civiles, los derechos humanos, desencadenando una vasta y profunda corrupción en todos los órdenes oficiales e institucionales, tal como testimonian centenares de videos y grabaciones que el poder judicial y el Congreso de la República se han preocupado en demostrarlos a la ciudadanía, antes de las elecciones generales del 8 de abril del presente año.
Lo más sobresaliente de este desastroso periodo político de la insólita década del fujimorato es la inverosímil corrupción que tanto ha escandalizado al país y al mundo al comprobarse cómo se avasallaron conciencias a cambio de dinero. Solamente el putrefacto asesor presidencial, sórdido criminal y ladrón, Vladimiro Montesinos Torres, arrebató al estado peruano la increíble cantidad de más de mil millones de dólares, como fehacienteme está demostrado, aparte de las desbordantes cantidades de dinero que despilfarró este viboresco personaje en nombre del estado peruano, comprando políticos degradantes, empresarios del mundo de las comunicaciones, parlamentarios, jueces, militares del alto mando y personajes de las más altas instituciones, amparado por el déspota presidente, su gran socio en los viles negociados de armas, narcotráfico, operaciones financieras, préstamos internacionales, etc. hasta llegar al paroxismo en que Fujimori terminó fugándose cobardemente del Perú, bien pertrechado de millones de dólares efectivos y barras de oro, refugiándose en su país de origen el Japón que lo acoge en el colmo del cinismo.
(......)
Lima 22 de mayo de 2001
CARLOS MILLA BSTRES (Editor)
2 notes
·
View notes
Text

«65. Justamente por esta razón el alma, mientras se encuentre dentro del cuerpo, no se hace jamás un ser insensible aunque algún miembro del cuerpo se haya separado, sino que, aunque algún miembro del cuerpo se le eche a perder completamente al alma porque la correspondiente parte protectora del cuerpo se le haya disuelto bien por entero o bien un miembro determinado, siempre que el alma continúa presente allí ésta reacciona con veloz sensibilidad. En cambio, el resto de elementos que componen el cuerpo, aunque continúen presentes incluso todos sus miembros, no tienen sensibilidad si se ha alejado del cuerpo el ser que es el alma, sea la que sea la cantidad de átomos que colabora en la constitución del alma.
Y hay que dar por garantizado también que, si se disuelve el resto del cuerpo, el alma se difumina, y ya no tiene las mismas facultades ni tampoco se mueve, con lo que resulta que no posee tampoco sensibilidad.»
Epicuro: «Epístola a Herodoto», en Obra completas. Ediciones Cátedra, págs. 63-64. Madrid, 2012.
TGO
@bocadosdefilosofia
@dias-de-la-ira-1
#epicuro#epicuro de samos#Ἐπίκουρος#Epíkouros#epístola a herodoto#carta a herodoto#alma#cuerpo#relaciones cuerpo-alma#sensibilidad#disolución del alma#materialismo#atomismo#filosofía griega#filosofía helenística#época antigua#teo gómez otero
2 notes
·
View notes
Text
Suicidio democrático
Como dice mi amigo Luis B, “ese pueblo que ‘ya despertó’ sigue con lagañas”. No pudo ver para pasado mañana… Si “el pueblo” fuera lo perfecto que dice el obradorismo, no apoyaría al obradorismo… El obradorismo no tiene ningún fin democrático. Ciertamente no todo el pueblo es obradorista, ni todo el pueblo votó por el partido de AMLO, pero el punto es que no es necesariamente sabio, racional en todo tiempo o democrático. Aunque no sea su intención, quienes votaron por darle más poder a Morena y sus aliados lo que lograron es debilitar más a la democracia. La acercaron mucho más a su muerte deseada y buscada por el presidente y los suyos (los que saben de qué se trata su poder). Un partido-movimiento político que afirma desear y buscar lo escrito en “el plan C” (no INAI, no el INE defendido, luego “elecciones democráticas” para lo judicial, no representación proporcional) no puede en el contexto mexicano fortalecer la democracia, ni expandirla. “Millonésima” vez: la democracia verdadera obradorista es retórica.
Como le dije a Luis: esos votantes ni votaron por la izquierda ni por más democracia. No en efecto. Hay algunos que creyeron estar haciendo exactamente eso, pero NO, y a otros no les importa nada más que lo material inmediato, la democracia les tiene sin cuidado. A final de cuentas todos ellos y ellas votaron -entregaron su voto, lo sacrificaron- para que una alianza de autoritarios y oportunistas (a su vez aliados con militares y multimillonarios) tengan poder para hacer lo que se les pegue la gana con la Constitución, porque “los otros” son muy malos… Suicidio democrático. Votar (más o menos) democráticamente para que no haya democracia sino mayoritarismo partidista. A cambio de migajas y palabritas “vengadoras”.
A mí no me enoja que hayan ganado Sheinbaum y Morena porque no quiera progreso social y democrático, me enoja precisamente porque eso quiero y con ella y ellos no se logrará. Lo que se hará es lo que no se podía y pronto se podrá: aprobar las reformas que garanticen institucionalmente el control obradorista del Estado mexicano, monopolio o hegemonía incompatibles con la democracia real.
3 notes
·
View notes
Note
para mi bullrich es la fascista y no milei, bullrich quiere hacer todo con dnu, vigilar hasta las conversaciones de presos con sus abogados y controlar todo con el peso del Estado. Milei es verdad eso que decís que cree fervientemente en sus ideas pero siempre dijo de ir por la vía democrática, nunca dijo nada sobre dnu y habla siempre de plebiscito y respetar las leyes de la constitución.
En parte tenés razón, pero a Milei le viene bien la democracia y la constitución hasta donde no contradiga su ideología (lo de eliminar el banco central y el peso por ejemplo es lisa y llanamente anticonstitucional). Bullrich por su parte no tiene ninguna ideología que no sea "mano dura", es sinceramente su única postura política estable en décadas, no tiene otra ideología.
Igual yo usé la palabra "fascista" un poco para denominar el estilo, porque ninguno de los dos lo es, uno puede llegar a decir que son "fachos", pero hay que saber diferenciar las distintas manifestaciones de la derecha para saber como actúan. Milei tiene su ideología libertaria (casi copipega de la yanqui) a flor de piel, pero el resto de su alianza no es tan convencida de sus ideas y se nota, ellos simpatizan más con la derecha argentina autoritaria (militar) y económicamente liberal. Bullrich encarna lo mismo, pero dentro de Juntos por el Cambio tenemos desde ella, hasta liberales como Espert, e incluso la UCR que todavía, creas o no, se autodenomina "social demócrata". Tanto un joven liberal argentino "anti-zurdo" como una señora ultra evangélica son "de derecha" e incluso pueden llegar a apoyar a los mismos candidatos políticos, pero tienen ideas e intereses diferentes, y es necesario conocer como actúan para saber como enfrentar ese tipo de ideas y en que ámbito
7 notes
·
View notes
Text

Predice tsunami de votos contra Maduro por elección manipulada
Manuel Isidro Molina: Artimaña de Maduro con elección el 28J enfrentará un revés histórico
Caracas 07/03/24. (PS).- Manuel Isidro Molina, presidente del Movimiento Popular Alternativo (MPA) y candidato independiente a la presidencia de la República, calificó este jueves como una “maniobra desesperada y grotesca por parte de Nicolás Maduro, del PSUV y de sus satélites” el anuncio de la fecha de la elección presidencial para el próximo 28 de julio, asegurando que, “han conspirado para imponer desde el Consejo Nacional Electoral un proceso absolutamente irrespetuoso de la Constitución, de las leyes electorales y los derechos democráticos del pueblo venezolano”.
En su opinión, el pronunciamiento hecho por Elvis Amoroso, presidente del ente comicial, “intenta manipular el sentimiento de una parte del pueblo venezolano que todavía cree en el liderazgo del presidente fallecido Hugo Chávez Frías” al anunciar la apertura del proceso de elección presidencial el 5 de marzo, a 11 años de su fallecimiento y estableciendo el 28 de julio como día de la elección presidencial, fecha que coincide con el día de su nacimiento.
Aseguró que el gobierno habría desperdiciado la oportunidad de aportar una plataforma electoral con el fin de superar la situación crítica que atraviesa el país. “Esta maniobra burda y desconsiderada del gobierno se les va a revertir como un boomerang, el 28 de julio el pueblo venezolano le propinará una derrota con un tsunami de votos a Nicolás Maduro, al PSUV y a sus satélites”.
Insistió que al fijar la elección presidencial el 28 de julio, “el gobierno y sus aliados lo que pretenden es constreñir los derechos de las diversas corrientes ideológicas y políticas de Venezuela en el acto electoral. Esta imposición, que no compartimos, se suma a la preocupación de que el gobierno autoritario no la cambiará, irrespetando así la pluralidad nacional”.
Por otra parte, Molina denunció que este proceso electoral inicia con decenas de organizaciones políticas intervenidas judicialmente y centenares de organizaciones políticas con procesos de registro engavetados en el Consejo Nacional Electoral. “No es ninguna fiesta electoral a la que ha llamado el gobierno, lo que ha convocado desesperadamente, porque se ve derrotado, es a una última maniobra electoral para salvar el pellejo, manipulando el sentimiento de la gente con la fecha de nacimiento del fallecido Hugo Chávez”.
“La suerte está echada, Venezuela cambió y la mayoría del pueblo venezolano, el 28 de julio, va a tomar una decisión histórica, razonada y dispuesta a un cambio verdadero, por eso nuestra candidatura presidencial, no crea el gobierno que recurriendo a ese fenómeno que denominamos: la sobre confianza de los delincuentes, va a lograr el objetivo de torcer la decisión del más del 80 por ciento de nuestros compatriotas que rechazan la gestión de Nicolás Maduro, así como la corrupción y su manera abusiva de ejercer el poder”, subrayó.
Día internacional de la mujer
A propósito de la celebración del Día internacional de la mujer este viernes 8 de marzo, Manuel Isidro Molina reconoció que la mujer venezolana “es parte fundamental en nuestras luchas, en nuestra formación, es emprendedora, solidaria, productiva y responsable”.
“La mujer venezolana tiene una fuerza especial, tiene un vigor motivador y en la sociedad venezolana podemos decir que nuestras mujeres son el motor principal que nos impulsa como país para erigirnos por encima de las dificultades, por lo que para nosotros, son el pilar fundamental del proceso de reconstrucción integral de Venezuela”, concluyó.
Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad
Twitter: @juanjoseojeda
Instagram: @juanjoseojedadiaz
#venezuela#caracas#ruedadeprensa#entrevista#discursopolitico#prensadesolidaridad#convocatoriademedios#convocatoriadeprensa#Manuel Isidro Molina
3 notes
·
View notes
Text




IMAGENES Y DATOS INTERESANTES DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024
Día de Andalucía, Año Internacional de los Camélidos.
San Alercio y San Román.
Tal día como hoy en el año 2013
Hoy a las 20:00 h, y tal como lo había anunciado por sorpresa él mismo el pasado día 11, el Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo "por falta de fuerzas", tras casi ocho años de pontificado durante el cual quiso poner en orden la moral y las cuentas vaticanas. Entre sus logros se encuentran su histórica visita a la isla de Cuba o la forma de encarar la pederastia en la Iglesia. El anterior Papa en renunciar por motivos personales y no políticos, fue Celestino V en 1294 tras cinco meses de papado. (Hace 11 años)
2002
Hoy es el día en que desaparecen definitivamente las monedas nacionales de doce países de la UE, por lo que, a partir de mañana, el euro se convertirá en todos ellos como la única divisa de curso legal, tras haberse puesto en circulación el 1 de enero de este mismo año y haber coexistido con las divisas nacionales durante 59 días. Las antiguas monedas nacionales se podrán canjear por euros indefinidamente. (Hace 22 años)
1994
Tiene lugar la primera acción militar de la OTAN en sus 45 años de existencia, cuando aviones de combate de EE.UU. derriban cuatro aviones serbios en misión de bombardeo, por violar la zona protegida de Bosnia. (Hace 30 años)
1983
La empresa alemana Deutsche Grammophone lanza al mercado el "compact disc", firmando el certificado de defunción del "vinilo". El cambio de tecnología supone un gran avance al grabarse digitalmente frente a las grabaciones analógicas que contienen ruido de fondo. (Hace 41 años)
1956
En Estados Unidos, el ingeniero informático Jay Wright Forrester patenta para las computadoras un tipo de memoria de ferrita o de núcleo, o memoria RAM (de "acceso aleatorio" para escritura lectura), que será la memoria principal de las computadoras durante veinte años, hasta mediados de la década de 1970. La memoria consiste en matrices de pequeños anillos o toros cerámico-magnéticos a través de los cuales se enhebraban hilos para escribir o leer información. Cada núcleo representa un bit de información. Los núcleos pueden ser polarizados de dos formas diferentes (en sentido horario o antihorario) y los bits almacenados en un núcleo son ceros o unos, dependiendo de la dirección de polarizacion del campo magnético del núcleo. A finales de la década de 1970 este tipo de memoria principal será sustituida por la memoria de semiconductores. (Hace 68 años)
1942
Durante la Segunda Guerra Mundial, tropas japonesas desembarcan en la isla de Java, que mantendrán ocupada hasta 1945. Los comandantes aliados firmarán la rendición en el cuartel japonés en Bandung el 12 de marzo. (Hace 82 años)
1922
Tras el fracaso en las negociaciones para la independencia de Egipto, Gran Bretaña proclama de manera unilateral una independencia restringida para este país, lo que consigue calmar las acciones del movimiento nacionalista egipcio, garantizando a la vez la continuidad de la presencia británica en este territorio. (Hace 102 años)
1811
En la Banda Oriental (actual Uruguay), y siguiendo las indicaciones efectuadas por José Gervasio Artigas, un centenar de patriotas a las órdenes de dos campesinos, Venancio Benavidez y Pedro Viera, con el apoyo del teniente de Blandengues don Ramón Fernández, inician el levantamiento en lo que se ha dado en llamar el Grito de Asencio, por hallarse los gauchos congregados a orillas del arroyo del mismo nombre. Esta es la primera señal de sublevación en esta Banda y, a partir de ahora, todos los orientales se unirán con un ideal común. (Hace 213 años)
380
El emperador Teodosio el Grande promulga en Tesalónica la constitución "Cunctos Populos" ordenando a todos los pueblos sometidos a su obediencia la adhesión al cristianismo, convirtiéndolo en la religión oficial del Imperio. En realidad, esta ley es una certificación del alto nivel de cristianización que tiene la sociedad romana y una medida de cohesión política del Estado, en estos momentos en que se halla en franca disolución. (Hace 1644 años)
4 notes
·
View notes
Text
Hay posibilidades de un juicio político a Milei?
Lo que dice la Constitución:
Artículo 53.- Sólo ella (cámara de diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.
Artículo 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.
Artículo 60.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.
Hace mucho corre la teoría de que Macri busca que Milei choque su gobierno para reemplazarlo con Villarruel, con quien tiene una alianza. Milei ejerce un gobierno imposible, viola la las leyes de forma continúa, no tiene cuadros que le permitan construir gobernabilidad, pero tampoco tiende redes para obtener esos cuadros de otros espacios políticos. Se ha peleado con sus propios aliados (JxC). La cuestión de la coparticipación no solo es ilegal sino que es un ejercicio autoritario del poder ya que sin ningún tapujo extorsiona a las provincias con los recursos. En el medio de este desastre político, sus medidas económica llevaron la inflación al 25% mensual, aumentaron la pobreza al 60%, congela el salario y corta la ayuda a los comedores. Macri tiene el contexto perfecto para llevar a cabo un juicio político si eso quisiera. Los números están tanto en diputados como el senado. El error es creer que Villarruel puede sostenerse en el gobierno sin Milei. No tiene legitimidad de origen (los votos eran de Milei) y la oposición le tiene igual o mayor desprecio por su amor a los genocidas. Por otra parte, la crisis económica no va desaparecer por un cambio en el gobierno de LLA. Si Milei se va antes de que la calle estalle, le estallará a Villaruel.
Dentro de una semana se abren las sesiones ordinarias del Congreso, cuando eso pase sabremos que carta piensa jugarse Macri. A estar atentes y preparades.
5 notes
·
View notes
Text

* EXTRA, EXTRA! desde westbound mag nos complace presentar a otra de las estrellas del firmamento de don crowlley, SLATER ha hecho una aparición de último momento en las oficinas de westbound tras el fallecimiento del rey midas de la música ¿cuál será su próximo movimiento? descuida, que maureen y sus secuaces le seguirán muy de cerca.
¡bienvenide a recvordshqs, VEE! te agradecemos muchísimo el interés puesto en el proyecto, te recordamos que cuentas con veinticuatro horas para enviar la cuenta de tu personaje, de necesitar más tiempo no dudes en enviar un mensajito a la administración.
# fuera de personaje.
seudónimo: v o vee
zona horaria y/o país: gmt +1.
triggers: incest, sangre, pedofilia, non-com.
¿nos das permiso de que tu personaje participe de manera activa en las intervenciones y capítulos?: sip
¿eres mayor de veintiuno?: sípx2
# ficha de identificación.
nombre y stage name: su nombre real es scarlette rimmer / su stage name es slater.
faceclaim: abigail cowen.
edad, fecha y lugar de nacimiento: 25 años. 01/10/1950.
psique: demasiado mordaz. quizás porque la vida no le ha cedido ciertas comodidades cuan gente de a pie. si saca su lado irónico no te lo tomes a mal. te soltará perlitas le caigas bien o mal. su carita de ‘no haber roto un plato’ sólo dura hasta que negro adorna sus ocelos claros y hollín y algo parecido a plasma se mezclan en esos falsos labios de ángel. no duda en castigar a quienes le mienten, engañan o le infligen dolor siempre y cuando ella no quiera. debido a que siempre se encuentra protegida de alguna forma, nunca se le ha mostrado temerosa y a pesar de tener sus propios miedos y conocer sus limitaciones, está tan acostumbrada a siempre sentirse a salvo, que incluso ante las situaciones menos prometedoras, demostraría confianza en sí misma. ¿en el escenario? se desvive. conecta contigo aunque estés en el último rincón del jodido mundo. si le impresionas puedes compartir un 'purito’ mágico a su vera. mil caras, y todavía, scarlette no sabe si sigue siendo lo que una vez reflejó el cristal resquebrajado de su espejo o esa ilusión y fuerza que da con un mero taconazo en la tarima.
físico: scarlette es una mujer de estatura baja, lo que le otorga una apariencia delicada y encantadora mas cuando abre la boca esa ilusión se acaba en un completo zas. su cabello rojizo cae en cascada alrededor de su rostro, resaltando su belleza natural. sus ojos son su característica más llamativa: tienen un tono entre azul y grisáceo, lo que les confiere una mirada penetrante y misteriosa. sus ojos reflejan su inteligencia y determinación, y pueden transmitir una amplia gama de emociones. su dermis es nívea, oculta en tras mangas largas (tw: self harm) antiguos cortes de cuando estuvo en la fase destructiva tras el fallecimiento de su hermano. en cuanto a su constitución física, tiene una figura con curvas suaves pero esbelta. sus curvas realzan su feminidad y le otorgan una apariencia sensual y atractiva. aunque es de estatura baja, su presencia es impactante y su carisma la hace destacar en cualquier lugar al que vaya. raro será que no las veas portando botines, botas o unas zapatillas manchadas de barro hasta borrar el rastro de la marca. en cuanto a vestuario, púrpura y escarlata son sus rojos más predominantes, combinándolos con accesorios de tonalidades esmeralda.
puntos clave:
—viene de una familia complicada. su padre luchó en la ii gm, quedando sin una pierna y con un temible estrés post-traumático ante las atrocidades que presenció. su madre, en cambio, no soportó la vuelta de su marido al frente: demasiados delirios, complicaciones con los tranquilizantes y pesadillas donde terminaba casi asfixiada por sus manazas.
— aunque estaba encinta de scarlette y ya habían tenido a john jr (hermano mayor de ésta), estuvo a punto de vacilar y autoprovocarse un (tw:abortion) aborto sin embargo sólo logró que el nacimiento de la pequeña de hebras rojizas se adelantase dos semanas.
—viviendo en las callejuelas de arizona, su madre continuó con su trabajo en la fábrica de cerillas y su padre… su padre se quedaba en el otro barrio con los calmantes. su hermano mayor tuvo un importante rol en su día a día, en especial cuando le robó a un vagabundo su guitarra y los cinco centavos de su sombrero.
—música comenzó a vibrar ante el remolino de las cuerdas. las únicas clases a las que la pelirroja mostraba atención eran las de literatura y música. en la primera se enfrascaba en antiguas epopeyas, quedándose obsesionada por lesbos y buscando en las partes más oscuras de la biblioteca los tesoros que otros deseñaban por 'malviciar’ a los jóvenes. betty friendan supuso un antes y un después en su pensamiento sobre la mujer y le demostró que no seguiría el trágico camino de su madre.
—pronto comenzó, siempre apoyada por su hermano y ayudante, en fechorías que la ayudaban a salir de las asfixiantes paredes de su vivienda. canturreando al son de la guitarra y una pandereta algo hueca. gran oportunidad cayó cuando cumplió los dieciséis y john los veintiuno. salieron de aquel hogar, ni soportaron ir al entierro de su progenitor cuando sufrió una sobredosis por los tantos calmantes.
—iban de caravana en caravana. al principio se enlistaron con un grupo de entusiastas por el rockabilly. john ayudaba a montar el escenario y que los instrumentos estuvieran a punto y a escondidas, ella añadía estrofas extras a canciones que en sí no tenían mucho ritmo. una noche se atrevió, tras bambalinas, a canturrear y fueron expulsados. después del fiasco, su hermano decidió que harían un dúo. pese a que ilusión de la menor era ser vocalista, se mantuvo toqueteando los mejores riffs mientras algunos sostenes y bragas caían sobre sus pies.
—pero llegó un punto donde los shows no daban suficiente para pasar noches en los moteles y comer pancakes maltostados. además, la guerra de vietnam vino de forma inminente y sin explicación, su hermano se alistó.
—de nuevo sola, scarlette se introdujo más a fondo en el mundillo camelando a figuras emergentes en la escena. quizás fue así como se unió a las 'groupies’. pasar noches divertidas junto un polvo especial y sin tener que sufrir en dormitar entre cartones sino en los asientos de los autobuses de la banda.
—relación abusiva termina por dejarla varada en los ángeles y es suficientemente lista para no dejarse embaucar esas 'familias’ que ocultan verdaderos demonios. junto a chicas de los barrios. de pronto, el nombre de 'don crowley’ le da idea. se arremolina en los estudios de éste con demos que salen de los últimos ahorros que su madre, puede que arrepentida, le cede para que siga vivita y coleando. y quizás es existencia pero el sencillo 'vulpes’ consigue que la pelirroja se desgarre las cuerdas vocales en distintos garitos de buena reputación; los verdaderos amantes de la música comienzan a conocerla y ella, ni corta ni perezosa, sabe que necesita que el resto de chicas continúen.
# archivo en westbound records.
posición en westbound: a pesar de que empezó siendo corista, logró hacerse grande con la guitarra y perfeccionando sus tonos agudos hasta gritos de puros éxtasis. casi siempre anda releyendo viejos tomos de poesía, pues son su fuente de inspiración para composición musical.
relación con don: don un día se hartó de que estuviera aporreándole la puerta del estudio cuando grababan jam session’s y pese a que pudo haber llamado a un agente de la ley y darle la patada, insistencia de la cobriza hace que valore sus sencillos y actitudes. relación de tira y afloja ya que cuando mansplaning del hombre es evidente, salen culebras por sus pétalos. sin importar que le tirara de cabrón para arriba, don consigue que grabe varias demos que parecen gustar en la casa de los éxitos.
reacción a su fallecimiento: removido.
opinión de westbound: siempre ha dicho que nunca ha tenido miedo… pero sí anda nerviosa. demasiada gente con talento han pasado por las manos de don y sabe que tiene que enfrentarse a posible competencia que imite su estilo y la deje en el olvido absoluto.
posición en westbound: a pesar de que empezó siendo corista, logró hacerse grande con la guitarra y perfeccionando sus tonos agudos hasta gritos de puros éxtasis. casi siempre anda releyendo viejos tomos de poesía, pues son su fuente de inspiración para composición musical.
relación con don: don un día se hartó de que estuviera aporreándole la puerta del estudio cuando grababan jam session’s y pese a que pudo haber llamado a un agente de la ley y darle la patada, insistencia de la cobriza hace que valore sus sencillos y actitudes. relación de tira y afloja ya que cuando mansplaning del hombre es evidente, salen culebras por sus pétalos. sin importar que le tirara de cabrón para arriba, don consigue que grabe varias demos que parecen gustar en la casa de los éxitos.
reacción a su fallecimiento: aunque no eran uña y carne, llegó a tener simpatía por éste y compartían ratos con un buen trago de soda y algo más para darle encanto a la bebida. por una parte, no puede evitar cómo estará su hija ya que siente una especie de dejà-vu que le trae recuerdos muy malos.
opinión de westbound: siempre ha dicho que nunca ha tenido miedo… pero sí anda nerviosa. demasiada gente con talento han pasado por las manos de don y sabe que tiene que enfrentarse a posible competencia que imite su estilo y la deje en el olvido absoluto.
sugerencia de canción: the dictators - go crazy girl.
2 notes
·
View notes
Text
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita.
Jorge Luis Borges, El Aleph (comienzo), 1943
8 notes
·
View notes